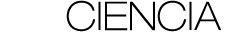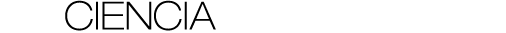Todoterreno
Relatos de campaña de un apasionado ecólogo de campo. De los pingüinos en Punta Tombo, Chubut, a las aves acuáticas de la Costanera, en la metrópoli porteña, pasando por los pájaros del Impenetrable chaqueño en Santiago del Estero, y, ahora, tras el rastro de las hormigas en el desierto del Monte, en Mendoza.
http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/Casenave.mp3
Descargar archivo MP3 de Javier López de Casenave
–¿Por qué en su monografía hace un apartado especial sobre la conservación de los pingüinos?– preguntó ella sorprendida y con curiosidad.
–Porque es una cuestión que me interesa– respondió él.
–¿Iría este verano a Punta Tombo a trabajar como asistente de campo?– propuso ella.
–Sí– contestó él.
Era 1987, cuando tuvo lugar este diálogo entre la investigadora de Estados Unidos, Dee Boersma, directora del Proyecto de Investigación Pingüino de Magallanes; y quien por entonces cursaba los últimos años de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Javier López de Casenave.
“En esa época –recuerda él–, la conservación no era un tema, casi no se hablaba de eso. Ella estaba en la Argentina, en Chubut, con un proyecto de conservación y ecología del pingüino magallánico en Punta Tombo, que ya lleva varias décadas”. Casi 34 años de continua investigación, que lo ha convertido en el proyecto más duradero en América Latina para el estudio de esta especie. “A partir de los trabajos de campo que efectuamos, vamos recabando información nido por nido, contando la cantidad de ejemplares y todos esos datos son enviados para publicaciones científicas”, dijo ella en 2013, en Rawson, cuando celebraron con las autoridades locales los treinta años de la iniciativa. En esa misma ocasión, Boersma, profesora en la Universidad de Seattle, destacó que esa franja de tres kilómetros sobre la costa atlántica “es un lugar único en el mundo por sus características, como la fácil accesibilidad”.
Él coincide: “Punta Tombo es muy especial. La amplitud, la soledad, pero rodeado de bichos”. Como estudiante universitario había buscado datos y más datos sobre estos ejemplares de unos 45 centímetros de altura y unos tres o cuatro kilos de peso, para escribir una monografía más de las tantas exigidas en la facultad, pero que para él sería su pasaporte a otro mundo. “Tenía la teoría, pero nunca había tocado un solo pingüino. Ahí, en plena Patagonia, estaba en contacto con esta especie, en un lugar increíble y con un grupo de investigación que tenía una dinámica infernal”, destaca quien concluyó la carrera con diploma de Honor de la UBA y hoy es profesor asociado en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de Exactas, e investigador del CONICET.
“Extraños gansos”, describió un tripulante de la expedición de Fernando de Magallanes cuando por el 1500 vio a pingüinos zambullirse al costado de su nave en el Océano Atlántico Sur. Estas aves marinas nadan hasta 45 kilómetros por hora. Ellas, que vuelan en el agua pero no pueden hacerlo en el aire, salen a tierra para su reproducción. Punta Tombo, en Chubut, es uno de sus sitios preferidos del planeta para tener su familia. Uno o dos huevos por puesta, a los que incuban tanto macho como hembra. Se turnan. Mientras uno va a buscar alimentos al mar, el otro queda como centinela en el nido, empollando.
A los cuarenta y tantos días, la cría rompe el cascarón y nace de plumaje gris sucio que recién al segundo año cambiará a su aspecto característico de cabeza negra con una franja blanca que parte del ojo y rodea la cabeza para juntarse en la garganta. Ante los humanos, su cuerpo nunca estará desnudo, siempre parecerá vestido de elegante frac. Miles y miles de ellos fueron la compañía de López de Casenave en sus dos primeras campañas científicas. “A diario ,debía seguir el crecimiento de los pichones. Con un gancho los agarraba, los sacaba del nido y los pesaba. Siempre se queda uno de los padres en el nido. Hay que tener cuidado con ellos porque se enojan cuando se toma su cría, y te matan a picotazos”, señala.
Conservadores no solo con sus parejas, sino también con su morada. Suelen ser monógamos y volver cada año al mismo nido de la temporada anterior. Allí, en ocasiones, también dejaron abandonada a su cría. “Cuando es un año malo porque hay poco alimento en el mar, los adultos desertan del nido. Entonces, sabés que el pichón morirá. Cada vez pesa menos hasta que un día lo encontrás muerto”, relata sin dejar de mencionar: “Te duele interiormente, pero no se puede hacer nada porque uno está ahí para tomar registro de lo que sucede, no para intervenir”.
Aves de paso, desembarcan en septiembre hasta abril en las costas australes y luego parten en dirección a Río de Janeiro, Brasil. Seguirlas ha sido un desafío para los científicos. “Durante muchos años –comenta– se colocó a miles de pingüinos unos anillos metálicos gruesos que van en las aletas para estudiar fundamentalmente la migración. En ese entonces, no estaban desarrollados los localizadores. Estos, en sus principios, eran enormes y no servían para todos los bichos. Para la tarea de anillado venía una montón de gente de Estados Unidos y de universidades locales”.
En la inmensidad patagónica, en una parte de la reserva a donde no se permiten turistas, solo científicos, él supo, luego de algunas dudas, qué quería hacer: ecología de campo. Los “bichos”, como llama afectuosamente a todos los animales, no dejan de sorprenderlo. Los pingüinos en la inmensidad de la costa, van del agua al nido por el mismo camino. “Cuando vuelven del mar, ellos lo hacen en fila india. Acceden a la colonia por el mismo punto. Si te parás en el lugar por donde entran, no pasan. Si uno se queda quince minutos detenido allí, al darte vuelta descubrís una cola larguísima de pingüinos. Todos están esperando, a pesar de que hay unos 500 metros libres de un lado y otros tantos del otro. Uno se corre medio metro y van pasando de a uno. Es increíble”, relata.
Punta Tombo también fue su ingreso o “una muy buena entrada” a la ecología de campo, que lo llevó luego a estudiar aves acuáticas en la Costanera porteña, en plena urbe metropolitana, paso previo a acampar en el Impenetrable Chaqueño y finalmente volver por veinte años a la Reserva de Ñacuñan, en Mendoza, epicentro del Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (ECODES), que dirige en la Facultad.
“Pasé por todo: del mar al desierto. Lo mío fue como un gradiente de humedad, hasta llegar al final, al desierto. Ya solo me queda la Puna de Atacama”, ríe quien sabe lo que es conocer la dicha de descubrir tempranamente la vocación, o pasión.
De cielo e infierno
–¿Cuándo los venimos a buscar? preguntaron los puesteros a los dos jóvenes becarios del CONICET, luego de hacer diez kilómetros a bordo de la zorra (como en Santiago del Estero llaman a una carreta tirada por caballos), para llevarlos al medio del Impenetrable chaqueño.
–En diez días– contestó López de Casenave.
Él, durante los siguientes diez días, se preguntaría: “¿Vendrán?”. Insistentemente, la duda le martillaba el cerebro, mientras armaba la carpa, o tendía las redes para atrapar a los pájaros –su objeto de estudio–, o bebía un sorbo de los cincuenta litros de agua que había cargado como provisión y que, a más de cuarenta grados de temperatura ambiente, “decir que estaba caliente, era poco”.
Estaba en lo que entonces era el parque provincial Copo, y hoy es parque nacional, a cuarenta kilómetros del pueblo más cercano, Pampa de los Guanacos, a donde había llegado en micro con su compañero. “Éramos muy parecidos. Yo usualmente no hablo, y él habla menos que yo. Era lo ideal”, define.
Silencios, solo interrumpidos por el sonido de ese bosque sobreviviente de la tala despiadada. Un reducto que se salvó del “saqueo indiscriminado del quebracho colorado…entre los años 1900 y 1966”, dicen desde la página web de Parques Nacionales. “Se llevaron de esta región alrededor de 170 millones de toneladas de madera”, precisan.
Esa zona hoy está de pie porque la explotación no llegó a ella dada su inaccesibilidad. “Es realmente impenetrable, y eso lo viví en el cuerpo”, asegura, y enseguida grafica: “Para colocar las redes de niebla, se debe abrir la vegetación con machete. El 90% de las especies son espinosas. Con espinas así… enormes”.
¿Cómo lograron hacer campamento en medio de ese cerrado bosque? “Por unas picadas sísmicas que habían hecho los geólogos en busca de petróleo. El lugar base donde estábamos es un bosque continuo con pastizales lineales más o menos finitos de cien metros de ancho, que parecen ríos porque lo fueron en el pasado”, responde.
Y en esos pastizales que crecen donde antiguamente corrieron ríos, “hoy hay todo tipo de bichos. Todos los días, a las 5.30, cruzaba por allí con el sol de noche en la mano, adelante del cuerpo. La luz espanta a todos, ninguno se asoma. Pero esa mañana, ya era de día y no lo encendí. Estaba lloviendo y no se veía mucho. Sin darme cuenta pasé por encima de una víbora de cascabel, que por suerte estaba tan dormida como yo. Cuando me di vuelta y la vi, me bajó la presión pensando en lo que pudo haberme pasado. Teníamos en el botiquín suero antiofídico pero no quiero pensar en qué estado estaba”, narra sobre el hecho que vivió como el más grave de sus décadas de campaña.
Todas las mañanas trabajaba con las redes de niebla en el borde del bosque. “La cantidad de aves que caían en la red es un indicador de la abundancia. Además, queríamos saber –explica– si comían frutos, entonces hacíamos lavados estomacales para ver qué habían ingerido”.
Parecían estar en el medio de la nada, y ellos sabían que estaban en el medio de donde están en peligro de extinción el yaguareté, el tatú carreta y el chancho quimilero; y también hay otras especies amenazadas de la fauna nativa como el oso hormiguero grande, el águila coronada y la boa de las vizcacheras. En su estadía, era cotidiano ver corzuelas (un pequeño ciervo), charatas (una pava de monte) o al loro hablador que, parado sobre el quebracho, les taladraba la cabeza.
“Si Punta Tombo fue fascinante, el Impenetrable lo fue en el mismo nivel. Por lejos fue el lugar más inhóspito al que fui. En el que trabajé en peores condiciones. Y también en el que sentí una especie de fascinación, porque uno está en el medio de algo que te supera ampliamente. El ambiente es impresionante por lo agreste”, recuerda.
El cielo y el infierno. A la madrugada, la temperatura oscilaba los veintitantos grados, y podía trepar a 45° unas horas más tarde. “Todo el día estás sacándote los bichos de encima. Es maravilloso si sos biólogo, pero llega un momento que resulta terrible vivir espantándolos. Cerca del mediodía, hay una temperatura umbral por encima de la cual no se mueve nada, no hay ningún bicho activo, y uno tampoco se puede mover. No te podés meter en ningún lado. Teníamos unos catres, y luego de comer nos tirábamos tres horas porque solo podías quedarte quieto. No hay ni una mosca que pueda volar a esa temperatura. No se puede dormir. ¿Sabés la cantidad de cosas que se pueden pensar en esas condiciones?”.
Seguramente, en esas siestas obligadas, volvería la pregunta recurrente: ¿Irían a buscarlos? Esos lugareños no cobraban nada por dedicar su tiempo y esfuerzo. Si lo hacían, era como gauchada, nomás. El día pactado para el regreso había llegado, la ansiedad estaba en la cima, y no llovía, sino que diluviaba con rayos. El cielo parecía venirse abajo.
¿Vendrán?, se preguntó una vez más.
Y en un momento inesperado, ellos aparecieron bajo el agua. “Esa gente es de fierro”, dice con la alegría de quien recuerda una escena deseada.
Más difícil que pintar elefantes
–Vamos al bosque– le dijeron cuando lo invitaron a la Reserva de Ñacuñan, a doscientos kilómetros de la ciudad de Mendoza.
“Me están cargando”, pensó, quien venía del Impenetrable al ver el paisaje que con tanto orgullo mostraban los mendocinos. Ante sus ojos, aparecía un árbol aquí; y otro allá, a más de diez metros de distancia. “Las copas no se tocan, por eso se llama bosque abierto. En realidad, es un jarillal con árboles cada tanto”, precisa, acerca del sitio que desde hace veinte años es la sede de sus investigaciones.
“La idea es entender el sistema”, plantea. Para responder algunas de las preguntas sobre ese medio árido del desierto del monte, pasó de las aves (objeto de estudio de su tesis doctoral) a estudiar las pequeñas hormigas del género Pogonomyrmex.
“En Ñacuñán vivís al ritmo del horario de las hormigas. Las que más estudiamos no son nocturnas. Cuando sale el sol, se activan, se guardan en las horas de más calor, y tienen otro pico de actividad a la tarde. El horario es bueno, pero cuando se debe sacar un montón de datos y el presupuesto no es mucho, se complica, pues –remarca– la ventana temporal no es grande”.
Una de las tareas difíciles fue calcular su población. Para ello, les pintaban la cola. “Se las marca. Luego se hace un segundo muestreo para ver qué proporción está marcada y cuál no”, dice.
¿Cómo pintar una hormiga de menos de un centímetro de largo? Casi es más fácil hacerlo a un elefante. “Tuvimos que buscar una fibra sin solvente que no les afecte, y se adapte al ambiente árido. A las hormigas se las coloca en una heladerita para que se enlentezcan por el frío y se queden quietas. Y luego se les hacen marcas en el gáster con mucho cuidado (no se deben tapar los orificios por donde respira en el tórax). Todo esto está en un par de milímetros cuadrados”, relata. Pero, como en todo grupo, hay una experta pintora que sabe hacerlo y le gusta.
Estas hormigas, características del desierto, están por toda América. Desde Estados Unidos hasta la Patagonia. “En América del Norte tienen millones de obreras y hacen nidos grandes, pero acá no. Los hormigueros casi son indistinguibles porque es solo un agujero. Aquí, el tamaño de la colonia es chico. No tienen forrajeo grupal, es decir no van todas juntas a buscar alimentos, sino que hacen forrajeo solitario, cada una va por su lado. No hacen el caminito típico. Hay un montón de cosas que se complican para estudiarlas”, describe, mientras hace notar una vez más: “En el Norte actúan de un modo, en Sudamérica son todo lo contrario. Es muy loco. No se sabe qué fue lo que promovió esos cambios. Es una buena pregunta”, desliza, con la alegría de quien tiene todavía mucho para investigar.
El mejor trago de su vida
Primer año en El Impenetrable. Javier López de Casenave fue como parte de un grupo de investigación. Un día, mientras estaban en el bosque, el director del equipo fue al pueblo a hacer compras a bordo de un Jeep del 68. Pasan las horas y no regresa.
Todos estaban preocupados. López de Casenave y una compañera deciden ir caminando al puesto más cercano, a diez kilómetros. Lo hicieron cerca del horario de más calor. “No fue una buena idea”, reconoce. Al llegar deshidratados, los puesteros les preguntan:
– ¿Quieren tomar agua?
– Sííííí – responden con la boca seca.
“Nos ofrecen un vaso con un líquido marrón… Esa fue la mejor agua que tomé en mi vida”, confiesa.