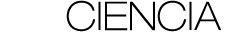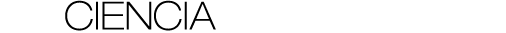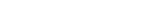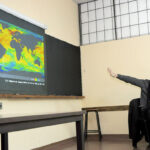Más vale prevenir
La restauración de la biodiversidad muchas veces implica llevar especies animales de una zona a otra. Sin embargo, esos movimientos también podrían trasladar patógenos que afectarían a todo el sistema, incluidos los humanos. Por eso, los análisis de riesgo de enfermedad son esenciales antes de llevarlos a cabo. Un equipo interdisciplinario elaboró un trabajo de estas características por primera vez en el país, evaluando el riesgo de translocar una especie de ciervo desde un parque nacional a otro.
Durante la pandemia los vimos venir. Fauna silvestre que copaba puertos, parques, calles desiertas. La vida abriéndose camino ante la retirada humana. Después, lo que parecía un comando de carpinchos avanzó sobre las opulentas casas de Nordelta. “Con el avance de la degradación de los ambientes, la interfaz entre los humanos y los animales silvestres es cada vez más estrecha”, afirma Marcela Orozco, investigadora en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, UBA-CONICET). Es algo que no sucedía con tanta frecuencia. “Son cambios en el ambiente que hacen a la crisis de la biodiversidad y de la salud”, agrega la experta.
Esos animales silvestres interactúan con los domésticos y con las personas en un mismo sistema. Cada vez más, visitar un parque nacional implica adoptar diferentes medidas de cuidado, como usar repelentes contra las garrapatas, algo que ya es común en otras partes del mundo y que ahora empieza a ocurrir en nuestro país. “La crisis de biodiversidad no espera”, aporta Guillermo Wiemeyer, investigador en el equipo de Orozco. Y agrega: “No hay mucho margen de dudas en cuanto a tiempo. Necesitamos actuar con lo que se sabe hoy”.
Wiemeyer es el primer autor del trabajo publicado en Plos One que da cuenta de la realización interdisciplinaria, por primera vez en nuestro país, de un Análisis de Riesgo de Enfermedad (DRA, por sus siglas en inglés) aplicado a translocaciones, cuyo objetivo fue evaluar el movimiento de los ciervos de pantano desde el Parque Nacional Iberá al Parque Nacional El Impenetrable. Sus resultados fueron contundentes. Según destacan en el paper, el DRA es una herramienta muy útil incluso en contextos con recursos limitados y escasa información. Fue realizado en el marco de un proyecto de cofinanciamiento entre Parques Nacionales y el CONICET, con el que Wiemeyer llevó a cabo su posdoctorado.
Que los ciervos de pantano lleguen al Impenetrable o el yaguareté llegue al Iberá es muy bueno, pero implica un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de la fauna.
“Los movimientos de animales están muy en boga, especialmente las reintroducciones y las translocaciones en fauna silvestre. Es una práctica enmarcada en las estrategias de repoblación de ambientes, que muchas veces van de la mano de análisis de riesgo de todo tipo, aunque los de enfermedad nunca han estado en la mira”, señala Orozco. Y continúa: “Cuando uno mueve a un animal, lo hace con todos sus patógenos, su microbiota y macrobiota. Entonces, puede ocurrir que junto a los individuos se estén llevando patógenos que en esa área no existían. A su vez, cuando estos animales llegan, se van a exponer a patógenos con los que tal vez no habían tenido contacto. Es un punto que, pospandemia, se empezó a trabajar mucho”.
La investigadora resalta que las herramientas como el DRA deben seguir algunos lineamientos que se desprenden de la Unión para la Conservación Internacional de la Naturaleza, un organismo que nuclea a diversas instituciones y que interactúa con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). “Que los ciervos de pantano lleguen al Impenetrable o el yaguareté llegue al Iberá es muy bueno, pero implica un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de la fauna, tanto de la local como de la translocada. Hasta hace unas décadas, en Argentina trabajábamos en la conservación, pero pasó el tiempo y los ambientes están tan degradados que ahora una de las estrategias de conservación empieza a ser la restauración”, remarca Orozco.
Según Wiemeyer, sólo con preservar no alcanza, hace falta intervenir más activamente: “Hay muchas maneras de hacerlo: una es rehabilitar y soltar, otra es asistir a la cría y liberarlas, otra es reforzar poblaciones que ya existen. En particular, translocar grupos grandes se puede usar para reforzar poblaciones que están diezmadas, para recolonizar o para restaurar a nivel ecológico un ambiente en el que determinada especie o grupo desapareció. Esa es la mayor justificación para mover fauna”, aclara.
Una sola salud
Hace aproximadamente veinte años, de la mano de la biología de la conservación y desde distintos organismos internacionales, surgió el concepto de “una sola salud”, que apunta a pensarla desde una mirada ecosistémica. “Viene de la mano de la transdisciplina –dice Wiemeyer–, necesitábamos que hubiese médicos, sociólogos, virólogos, toxicólogos, ecólogos porque cada mirada aporta a un todo”.
Precisamente, el trabajo nuclea a distintos perfiles más allá de la ciencia. Contaron con la colaboración de profesionales del SENASA, del INTA, de los ministerios nacionales de Ambiente y de Salud, de Parques Nacionales, de expertos en ecología, en parásitos, en salud de fauna silvestre y hasta de funcionarios. “La idea era unir todos estos enfoques porque en cada etapa del trabajo alguno iba a tener algo para aportar”, comenta el autor.
“Apuntamos a que toda la información que existió esté al servicio de la toma de decisiones, porque no se trata sólo de ver fauna bonita en un lugar u otro, sino que realmente puede afectar la salud, desde el simple hecho de visitar un parque nacional o irte de vacaciones y no volver enfermo. Quienes vivimos en la ciudad, no somos ajenos”, suma Wiemeyer. De acuerdo con él, Parques Nacionales está empezando a mover fauna y conserva zonas con un nivel de degradación mucho menor, por lo que es una gran fuente de conocimientos y de material genético. A su vez, advierte que para evaluar los riesgos de los movimientos existen grandes vacíos de información y que nunca hay riesgo cero.
Hace aproximadamente veinte años, de la mano de la biología de la conservación surgió el concepto de “una sola salud”, que apunta a pensarla desde una mirada ecosistémica.
“Cada vez más encontramos enfermedades que circulan de la fauna a las personas. Una cosa es que se afecten y mueran solamente los animales translocados, otra es que puedas introducir una enfermedad nueva y se genere un brote o epidemia en los animales de la zona, y otra es que además de todo eso se puedan enfermar las personas. Dentro de las modalidades de evaluación que tuvimos, cuanto más especies podrían ser afectadas, incluida la humana, más altos eran los niveles de riesgo”, explica el investigador.
“Los reservorios de patógenos muchas veces eligen más de una especie en donde hospedarse, entonces, es interesante entender qué pasa no sólo en la especie en donde estás buscando el patógeno, sino también en las que pueden ser susceptibles”, aporta Orozco.
“Tomamos un movimiento de ciervos que en algún momento estuvo propuesto, fue analizado y finalmente terminó suspendido porque había dudas de riesgo. Nosotros no llegamos a la aplicación, porque era un caso teórico para el análisis, pero pudimos trabajar mucho más de lo que creíamos”, destaca Wiemeyer. Y continúa: “Tratamos de aplicar todo el conocimiento que existía de enfermedades de fauna, de animales domésticos y de personas en la zona donante y en la zona receptora. Empezamos a ver qué entrecruzamientos se pueden dar y quién podría salir lastimado. En ese sentido sí fue muy real, porque tratamos de ir a todos los registros, a lo publicado, a la literatura, a las tesis, a los centros de referencia locales, para saber qué es lo que se conoce. Una de las etapas más importantes y, de hecho, de las más largas, suele ser la de recuperar la información relevante”.
Caso cerrado
La metodología utilizada mezcla lo cuantitativo con lo cualitativo. “La confianza que cada uno de los expertos involucrados tiene en sus afirmaciones también es una de las teclas que se levantan y se cuantifican –explica el investigador–, porque se puede intentar establecer cuánto puede afectar a un ciervo una enfermedad muy conocida para ganado, pero con ciertos límites”. Wiemeyer reconoce que esa extrapolación de enfermedades de animales a personas, pasando por los silvestres y los domésticos, fue algo que lo sorprendió mucho.
“Dentro de las modalidades de evaluación que tuvimos, cuanto más especies podrían ser afectadas, incluida la humana, más altos eran los niveles de riesgo”.
“Fue interesante ver que cuando todos empezaban a interactuar nos íbamos dando cuenta que tenía sentido. Se trata de ir sumando los conocimientos, pensamientos y argumentos de cada uno y así se van encastrando las piezas para armar un análisis de riesgo”, destaca Orozco. Ambos expertos, provenientes originalmente de las ciencias veterinarias, resaltan que el resultado final fue mucho mejor de lo que esperaban. Finalmente, por una sola enfermedad probable, aconsejaron no translocar a los ciervos de pantano.
“Listamos casi sesenta enfermedades. De esas, que parecían muchas, solamente catorce justificaron un nivel de discusión más detallado para ver qué medidas de mitigación podrían aplicarse. Trece terminaron siendo mitigables, a nivel de no impedir el movimiento de los animales. Una sola, por el nivel de riesgo asociado y por las zonas grises del conocimiento que hay, terminó siendo la única que justificaba, por el momento, no realizar el movimiento de translocación”, resume Wiemeyer.
“Es una enfermedad que en Argentina se encuentra en estado de pre-emergencia”, afirma Orozco. Y agrega: “Se la está encontrando en algunas especies de animales silvestres. Se transmite por garrapatas y es zoonótica, es decir, se puede contagiar a los humanos. El riesgo terminó siendo tan alto, por más que sea una sola enfermedad, porque todavía no se la encontró en los humanos. Entonces, se conoce su potencial zoonótico, se conoce que circula en el área de origen de los animales, pero no se conoce qué está pasando en el área destino”.
“Siempre peleamos contra lo que no se sabe y con las áreas de incertidumbre y de determinado nivel de riesgo. El principio precautorio fue una de las primicias del trabajo. Es una de las posturas que consideramos responsables, porque si bien estamos de acuerdo en que la intervención activa en problemáticas de conservación ayuda, también sabemos que, así como activamente resolvemos, activamente podemos desatar un problema”, advierte Wiemeyer.
Para Orozco, si bien hay vacíos de información, también hay mucho conocimiento que no está organizado. “Cuando uno empieza a buscar, se convierte en una especie de detective y encuentra que la información está”, expresa. Y suma respecto a los objetivos del trabajo: “Generó mucha inquietud dentro de los parques nacionales porque les interesa mostrarse restaurando poblaciones. Ahora, si eso va a ir en detrimento de la conservación, no lo van a hacer. Este tipo de cosas son requerimientos que tienen, pero no lo pueden hacer únicamente con su personal técnico”.
Wiemeyer, por su parte, considera que todos los participantes reconocieron que los aportes del otro fueron muy valiosos y se entusiasma al pensar en cómo puede continuar: “Habiendo probado que se puede, me encantaría poder aportar mi granito de arena para que esto se vuelva un poco más concreto y frecuente. Me parece que este trabajo nos deja infinitamente mejor parados que antes. Hay material para seguir implementando esto en diferentes áreas, sectores y especies”.