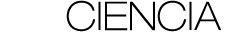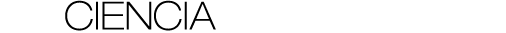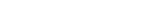Detective de hongos
Casi hace guardia, aunque no es médico. En realidad, Bernardo Lechner es doctor en biología, y responsable del Servicio de Identificación de Hongos Tóxicos de Exactas UBA. A lo largo de todo el año atiende consultas derivadas de distintos hospitales. Todos los días, durante las 24 horas, puede recibir llamados para dilucidar las muestras de pacientes intoxicados. En algún caso, ha ayudado a salvar vidas y, en otros, apunta a mejorar los tratamientos.
Cinco amigas cayeron intoxicadas luego de una cena con hongos de cosecha casera; otra mujer, más precavida, prefirió comerlos sola “por las dudas” y estuvo a horas de requerir un trasplante de hígado; un jardinero que se tentó y probó uno recogido del suelo, luego se arrepintió al temer lo peor. Estos son algunos de los casos que recibe, Bernardo Lechner, a cargo del Servicio de Identificación de Hongos Tóxicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Todos los días durante las 24 horas lo pueden contactar desde hospitales de Tierra del Fuego hasta Jujuy para dilucidar muestras de pacientes afectados. Si bien, él no es médico sino doctor en biología, su identificación precisa del hongo ha sido vital para evitar desenlaces fatales, orientar a terapias certeras, o ahorrar tratamientos innecesarios.
A lo largo del año, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, hay momentos más críticos de demanda de consultas. “Suele ocurrir en otoño. Pero, ahora, en la primavera por las lluvias y temperaturas un poco más altas, hay otro pico de casos, aunque más tenue. Sin embargo, salen hongos más peligrosos como Amanita phalloides, el más tóxico que hay sobre la Tierra”, precisa Lechner, investigador del Instituto de Micología y Botánica (UBA-CONICET).
El Amanita phalloides ofrece una ventana de varios días en la cual parece que todo está bien, hasta que su toxina ingresa al hígado, y lo empieza a destruir.
No solo es letal, sino engañoso. “Uno lo consume, -describe- y suele tener un malestar que después pasa. El Amanita phalloides ofrece una ventana de varios días en la cual parece que todo está bien, hasta que su toxina ingresa al hígado, y lo empieza a destruir. A veces, se requiere de un trasplante hepático para evitar la muerte”.
Esta seta asesina se presenta con sombrero blanco de 5 a 15 centímetros de largo, y fue la protagonista de uno de sus primeros casos. “A una abuela que siempre juntaba hongos en los campos bonaerenses de San Vicente, se ve que se le mezclaron y ocurrió el desastre. Ella murió y un familiar que estuvo grave, sobrevivió”, recuerda.
Casi el mismo destino tuvo una mujer que colectó hongos en el Delta, pero “por las dudas”, los comió sola. Ella se empezó a sentir mal, y fue la guardia. “Recuerdo que volvía de la facultad a casa -narra-, y me mandan por WhatsApp a eso de las 8 de la noche una foto de un hongo”. La imagen no le alcanzaba para determinar qué especie había consumido la mujer intoxicada en el Delta. Debía mirarlo en el laboratorio. “Así que me volví de Liniers a la Ciudad Universitaria. Allí, me esperaba el hermano de la paciente, que era médico, con una muestra de la recolección que había quedado en la cocina de la afectada, para analizarla”, relata.
En este caso, como en todos, mientras, Lechner mira a través del microscopio, evalúa y compara, sabe que afuera están los familiares angustiados, un equipo médico aguardando el resultado para ajustar la terapia y pacientes sufrientes, a veces entre la vida y la muerte.
Por muchos años, él no tenía demasiados colegas con quienes consultar sus dudas. “Ahora formé un grupo de profesionales que me están acompañando y son capaces de realizar esta tarea”, expresa con orgullo sobre el trabajo del Servicio, que es el único centro en su tipo en el área metropolitana de Buenos Aires.
Hoy, como ayer, siempre trabaja contrarreloj y con una fuerte presión para tener una respuesta lo más rápido posible. “Me autoimpongo un límite de dos horas para identificar porque uno sabe que el tiempo es clave para el tratamiento”, apunta. En ese lapso, él hace una pausa en su vida, interrumpe sus investigaciones, su preparación de clases o su descanso, y solo se dedica a esclarecer el caso. “Uno debe largar todo lo que está haciendo y abocarse a él. Por suerte, no hay gran cantidad de casos porque sería una locura. Pero, cuando ocurren lo vivo con un grado de responsabilidad muy fuerte”, remarca.
Tras el análisis de rigor, el resultado del hongo hallado y consumido por la mujer en el Delta, indica que se trata de un Amanita phalloides. “Le digo al hermano que estaba esperando el informe: ‘Llevala urgente al Hospital Posadas, donde están acostumbrados a brindar estos tratamientos’. Ella estuvo a horas de un trasplante de hígado. Por suerte, mejoró”, señala.
Decime cuál es tu nombre
Desde hace más de dos décadas, se pregunta una y otra vez: “¿Qué hongo es?” En mente tiene un muestrario “de entre 50 y 100 variedades, entre comestibles y tóxicos más conocidos. Son los mas habituales que crecen en la Argentina”, enumera. También están los raros que requieren zambullirse en diversa bibliografía para identificarlos.
Cuando los hongos son tóxicos, el riesgo no lo elimina ni lavarlo, ni hervirlo, ni probar con ajo o una cuchara de plata para ver si se pone negro en su contacto. Nada de todo eso funciona.
Frente al microscopio tiene un universo por descubrir. A veces, es el resto de una comida, o de un vómito, o un hongo al natural aún no catalogado. Él es un descifrador de incógnitas, como grafica: “Cuando era chico, me encantaba tomar algún problema, una ecuación y llegar al resultado final. Esto es algo parecido. Es decir, se trata de andar dilucidando, entre claves dicotómicas y bibliografía, qué hongo puede ser para llegar al resultado final”.
Todo comenzó en la carrera de Biología en Exactas UBA cuando debió hacer un trabajo final sobre hongos comestibles, y optó por el cultivo de los champiñones. Luego lo eligió como tema de tesis. “Hace más de 25 años que estoy tras los hongos. Me gustaron desde el inicio estos organismos, que no son animales, ni plantas. Son algo distinto, y tienen un mundo muy interesante”.
“No lo comas”
Por demás atractivo le resultó un hongo a un jardinero que estaba cortando el pasto. Lo probó. Y, luego, la gran duda le cruzó el cuerpo: ¿Y si era tóxico? “Entonces, vino al Servicio a preguntar. Por suerte, no lo era. Y más, porque al consumirlo crudo sería más fuerte la reacción”, resume, y enseguida aclara: “Cuando son tóxicos, el riesgo no lo elimina ni lavarlo, ni hervirlo, ni probar con ajo o una cuchara de plata para ver si se pone negro en su contacto. Nada de todo eso funciona”.
Antes de consumirlo, algunos mandan fotos al Servicio por las redes para consultar si son comestibles. Y, pueden recibir como respuesta: “No lo comas”. Esta advertencia le hubiese venido bien al naturalista Florentino Ameghino, quien junto con su esposa se descompusieron tras ingerir hongos, y pidieron ayuda a su amigo, el botánico Carlos Spegazzini. “Este fue el primer caso registrado de intoxicación por hongos en la Argentina, ocurrido en 1888. Spegazzini en su honor, llamó Amanita ameghinoi al hongo causante del malestar. Si bien es molesto, no resulta mortal. Tampoco, es habitual encontrarlo”, indica.
Más cercano en el tiempo se dio un encuentro irresistible. Cinco amigas reunidas para compartir un buen momento y degustar un plato con hongos. Con el pasar de las horas, ellas empezaron a sentirse mal. El causante de la indigestión fue identificado por Lechner: «Era Chlorophyllum molybdites. A la vista es grande, carnoso, y algunos tienen el concepto de que, como es de gran dimensión, no puede ser tóxico. Y lo es: si se ingiere se tendrán 48 horas aseguradas de vómito y diarrea. No te mata, pero te sentís morir”.
Tantos afectados juntos no es lo más habitual de registrar. “En general en la Argentina, no se presenta un grupo o toda una familia intoxicada. Esto es natural en España o en países con cultura de recolectar hongos en familia y luego consumirlos. Esta costumbre, tal vez, sea la razón de que en algunos sitios de Europa cuenten con un antídoto, silibinina, para Amanita phalloides. Aquí, se trata con penicilina”, compara.
Los adaptógenos
Buenas y malas reacciones generan estos organismos que suelen levantarse apenas unos centímetros del piso, el resto queda bajo tierra. “Los hongos están más cerca de los animales por sus características químicas. Esto genera cosas interesantes porque nos pueden aportar sustancias beneficiosas para nosotros mismos. Este es el mundo de los adaptógenos”, marca sobre esos elementos que podrían ayudarnos de diversas maneras y reducir el estrés. Enseguida, ejemplifica: “Ganoderma lucidum (reishi o pipa) tiene propiedades antiinflamatorias, antitumorales. Melena de León, Hericium erinaceus, también aporta sustancias que favorecen la actividad cognitiva. Todas estas características se van probando científicamente”.
De acuerdo con las estadísticas del Servicio, los casos de chicos son los más habituales, mientras que entre los adultos, los registros muestran más hombres afectados que mujeres.
Mientras en el mundo se estudia este abanico de posibilidades, Lechner también investiga sobre posibles usos de remediación, porque “ciertos hongos generan enzimas que degradan contaminantes, como colorantes”. Si bien los hongos son su objeto de estudio desde hace años, él no deja de asombrarse de sus potencialidades tanto destructivas como constructivas. “Son una mini fábrica maravillosa para un lado o para el otro”, define.
Cuando la balanza se inclina hacia los pesares que ocasionan los hongos, no faltan daños a los más pequeños. “No es raro -comenta- que vengan padres desesperados porque sus hijos pequeños se llevaron a la boca un hongo del jardín”. Y aprovecha para aconsejar que la muestra para ser analizada conviene envolverla en papel, y no en bolsa plástica “porque se degrada más rápido”.
Si lo que consumió el niño no es un hongo tóxico, resulta clave advertir al médico rápidamente, “para evitar que le hagan un lavaje de estómago, u otros procedimientos”, puntualiza.
De acuerdo con las estadísticas del Servicio, los casos de chicos son los más habituales, mientras que entre los adultos, los registros muestran más hombres afectados que mujeres.
Entre un caso y otro, Lechner, además de dictar clases de materias como “Identificación y producción de hongos comestibles y medicinales”, también suele recibir el agradecimiento de las personas que hicieron uso del Servicio. Algunos, como el novio de la mujer del Delta, le acercó una lapicera de regalo. Con ella puede seguir firmando informes sobre sus hallazgos, o tomar nota de sus investigaciones actuales como el estudio de uno de los hongos más grandes, Macrocybe titans, que significa cabeza gigante. “Ahora, -anticipa- lo estamos cultivando. Puede crecer hasta un metro de diámetro. Y es comestible”.
¿Ya lo comieron? “Sí, siempre prefiero probarlo yo primero antes que el resto de mi equipo de trabajo. Por más que uno los conozca, a los hongos les tengo mucho respeto. Siempre hay que tener cuidado”, concluye.
Al servicio
Quienes deseen consultar al Servicio de Identificación de Hongos Tóxicos pueden llamar al 011 4787-2706. O por mail: blechner@bg.fcen.uba.ar. Es totalmente gratuito.