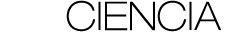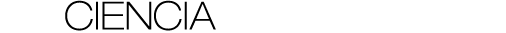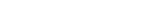Vuelve un hit de los 60
Un equipo del CONICET y la UBA revivió un canto de los chingolos de la Provincia de Buenos Aires que no se escuchaba desde la década del sesenta. No sólo eso, sino que además lograron que los jóvenes lo aprendan a través de un tutor electrónico y una melodía sintética modelada matemáticamente. El llamativo estudio representa un avance importante para la conservación de especies en peligro al monitorear a cada individuo por su canto.
“Empezó en la pandemia, cuando encaramos de cero una línea de investigación que no teníamos planeada para nada, y me enamoré. La vida al aire libre es mucho más linda”, expresa entusiasmado Gabriel Mindlin, investigador del CONICET en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se refiere a su trabajo en el Parque Pereyra Iraola en la Provincia de Buenos Aires. Allí, es capaz de identificar a cada pequeño chingolo por su forma de cantar.
El parque es un enorme pulmón verde que equivale a poco más de la mitad de la Ciudad de Buenos Aires y atraviesa los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata. “Cuando se pudo comenzar a salir durante la cuarentena, aún con la Facultad cerrada, el trabajo de campo era lo único posible para continuar investigando. Adaptamos los proyectos para que muchos estudiantes de los laboratorios superiores no perdieran el año –relata Mindlin–, así pensamos en un relevamiento sobre los cantos de cada especie”.
Además, el equipo se dedicó a producir sonidos sintéticos imitando a las aves y a probar si generaban respuestas o no. “Hicimos una serie de experimentos que al principio eran de nivel neurocientífico: observar que ciertas neuronas selectivas al canto propio puedan responder. Después vimos que, al utilizar amenazas acústicas sintetizadas, los pájaros reaccionaron violentamente como si se tratara de un competidor”, expone Mindlin.
Al final de la temporada vieron que un juvenil se acercaba a la caja a cantarle la melodía que estaba imitando. Y que se había buscado un rincón para practicarla.
Después de esa experiencia, dieron un paso más. “Una locura –reconoce el investigador– que se hace en el marco de otra cosa: generar un canto sintético y ver si los chingolos juveniles los podían tomar como tutores y aprender de ellos. Si se lograba, significaba que estos modelos eran pertinentes”. Para hacerlo, realizaron una grabación mediante computadora integrando ecuaciones y emulando la onda sonora para imitar la fisiología del aparato vocal del chingolo. Luego, construyeron un dispositivo electrónico que al mismo tiempo graba, hace playback y transmite en forma inalámbrica a los servidores lo que ocurre en el campo.
“Colocamos tres de estos equipos y los hicimos competir por la atención cantando vigorosamente, como si fuera el último éxito, un viejo canto que no se venía escuchando en el lugar”, relata Mindlin. Y agrega: “Fuimos a ver si algún juvenil se la creía. No tuvimos noticias hasta que al final de la temporada, revisando los datos, encontramos a uno que se acercaba a la caja a cantarle lo que estaba imitando. Vimos que se había buscado un rincón para practicarlo y que, en la siguiente temporada, ya como adulto, se lo estaba transmitiendo a otros juveniles. Desde ese punto de vista, es una experiencia exitosa”.
Me escucharás volver
El chingolo común o copetón (Zonotrichia capensis, según su denominación científica) transmite su canto de generación en generación. Tal como se muestra en el trabajo publicado en la revista Physica D, Mindlin y su equipo lograron que esa enseñanza la realice un tutor robótico basándose en la física de la producción vocal, haciendo interactuar disciplinas tan diferentes como la física y la biología.
“Nos interesa pensar en qué medida los modelos minimales de la física son pertinentes para estudiar problemas biológicos. La biología presenta los detalles de la evolución y la física busca mecanismos mínimos, simplificados en números sencillos. En esa tensión surge un intercambio muy rico. Desde hace años venimos testeando modelos útiles tanto para el canto de pájaros como para voz humana”, agrega el investigador.
Así se modulan gestos y frecuencias. “Si se busca una frecuencia más alta, se tiene que ir incrementando la tensión de los músculos –señala–. Tiene que ver con cómo es la instrucción neuronal que se genera. Después está el problema de lograr un timbre realista para las aves, estudiando la fonación desde la física. Lo primero es hacer un modelo matemático del aparato vocal: cómo es el movimiento de los labios, qué tipo de contenido espectral tiene, entre otras cuestiones, lo cual entra en los problemas de la dinámica no lineal. Esto permite emular la modulación del flujo de aire. Al lograr el timbre adecuado, el animal lo va a confundir con algo de su especie”.
Esa melodía se conoce gracias a los registros del argentino radicado en EE.UU., Fernando Nottebohm, que durante la década del 60, se dedicó a registrar el canto de los chingolos.
A su vez, lo que se logró enseñar es un canto específico del que sólo había registros de la década del sesenta. Para Mindlin, resulta evidente que los jóvenes chingolos lo volvieron a cantar gracias a que lo aprendieron de los dispositivos instalados: “No quiere decir que en otros lugares no se cante, pero hacía años que allí no lo escuchábamos y de repente aparece cuando colocamos las cajas y con un juvenil que estaba cantando al lado de ellas”.
Esa melodía se conoce gracias a los registros del zoólogo y ornitólogo argentino radicado en Estados Unidos, Fernando Nottebohm. Apasionado por las aves, en un breve regreso al país en su juventud, durante la década de 1960, Nottebohm se dedicó a registrar el canto de los chingolos del parque Pereyra Iraola. “Los grabadores digitales todavía no existían y los de cinta eran incómodos para transportarlos y usarlos en el campo. Registró lo que escuchaba de forma taquigráfica, en papel. Anotaba con rayitas hacia arriba si las frecuencias eran ascendentes y hacia abajo si eran descendentes. Como tenía una gran vocación musical no le resultó difícil”, relata Mindlin.
Cuando Nottebohm regresó a EE.UU., donde tenía un espectrógrafo, pudo demostrar que sus notas eran confiables. “Era un dispositivo electrónico en donde se grababa un sonido en cinta y luego se iba pasando por filtros y codificando distintas frecuencias. Finalmente se quemaba un papel térmico y se obtenía un espectrograma dibujado. Lo que hizo fue usar una grabación y autoevaluarse, comparar su escritura con lo que le daba el equipo, así le dio credibilidad a sus registros, con un equipamiento que traducía automáticamente en frecuencias lo que eran sus notas manuscritas”, sintetiza Mindlin.
Fue a partir de esas notas que el equipo reconstruyó aquella melodía de los chingolos de los años sesenta. “Nuestros programas fueron alimentados por dependencias temporales que estimamos a partir de esos dibujos. Lo recuperamos generando un sonido tal que su sonograma arroje curvas equivalentes a las que él tenía”.
Si se calla el cantor
El trabajo, que también lleva las firmas de Roberto Bistel como primer autor y de Ana Amador, ambos investigadores del CONICET y del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se propone como una herramienta para la preservación cultural de las aves. “Es un concepto que empezó a circular entre nosotros”, afirma Mindlin.
“Cuando se habla de la preservación de la biodiversidad, en general se piensa en el material genético. Este trabajo nos permitió pensar que cuando hay menos individuos, los cantos menos frecuentes también se pueden perder. Es una manera de interpretarlo como otra perspectiva de la biodiversidad: la cultural”, completa el investigador.
“A un chingolo lo distinguís de otro porque cantan temas distintos. Es como su firma. Después de tanto tiempo, en el parque escucho un canto y sé quién es”.
Por otro lado, explica que la tecnología que han desarrollado también resulta útil para los problemas de monitoreo ambiental: “En colaboración con el grupo de Juan Carlos Reboreda, estuvimos trabajando con la posibilidad de identificar individualmente a cada cardenal amarillo a través de su canto. Cuando existe una especie amenazada, hacer un monitoreo efectivo de lo que está pasando con cada individuo tiene un valor”.
Si se tiene en cuenta, como afirma Mindlin, que hay diez mil especies, “cada una con su yeite, su anatomía, su gracia y timbre”, se entiende la ayuda que pueden brindar. “Los humanos estamos preparados para captar las sutilezas de nuestras voces, distinguimos a una persona de otra, pero estas aves tienen la misma diversidad anatómica, de actitud, de carisma, de fortaleza y asertividad que tenemos nosotros, aunque creamos que suenan todas iguales”, compara Mindlin.
“A un chingolo lo distinguís de otro porque cantan temas distintos. Es como su firma. Después de tanto tiempo, en el parque escucho un canto y sé quién es. Cada uno tiene la signatura de su anatomía, su actitud, su historia vocal, de quiénes fueron sus tutores. Y aunque canten el mismo tema, sus sutilezas permiten distinguirlos completamente y seguir a cada individuo en particular”, explica.
El experto señala que es por el lado de la conservación y la caracterización de individuos, y no por el de la bioprostética, que su equipo brinda un aporte. “Ahora hay tecnologías, como la IA, que no requieren de la síntesis a través de modelos físicos de la voz humana, sino que mediante redes neuronales son capaces de generar voces realistas”, explica.
“Los trabajos con estos modelos también permiten hacer preguntas neuroetológicas –agrega– Como las aves usan el canto para defender territorio o buscar pareja, se pueden generar un montón de cantos sintéticos pero ir cambiando ciertas propiedades del modelo y tratar de ver qué característica en esa especie es sexy o amenazante. Se trata de conocer a la especie y ver dónde están codificando la información con respecto al aprendizaje de lo que va a ser exitoso o no reproductivamente”.
Por último, el investigador resalta otras de las derivas sobre monitoreo y preservación: “Tenemos un proyecto de colaboración con el Programa Patagonia (perteneciente a la organización Aves Argentinas) codirigiendo a una estudiante que está trabajando con una especie que llegó a considerarse extinta, la gallineta chica, que es muy difícil de visualizar porque existe en territorios muy ralos en medio del desierto patagónico. Nuestra idea es hacer una red de sensores para identificar y monitorear exhaustivamente a la población a través de sus voces”.