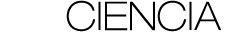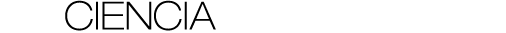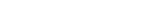Si lo aprende, cante
Un estudio de campo permitió validar un modelo físico para generar canciones sintéticas que reproducen la fonación del chingolo, un ave que aprende a cantar. La herramienta abre la puerta a nuevas investigaciones sobre los mecanismos evolutivos de la adquisición del lenguaje, en esta especie y en otras, también en el ser humano.
El canto del chingolo es muy característico: entre dos y cuatro breves notas introductorias y un trino final. La canción entera dura apenas un par de segundos. Cada chingolo tiene su propia canción, y la canta durante toda la vida. Pero primero, claro, tiene que aprenderla.
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA diseñaron un modelo físico para generar canciones sintéticas que reproducen el canto de este pequeño pajarito, y que provocaron respuestas de comportamiento similares a las que suscita el canto real de otros individuos de la misma especie. En concreto, al introducir en el campo un dispositivo que reprodujo ambos tipos de canciones, se observó que el ritmo del canto de las aves aumentaba de manera equivalente frente a uno u otro estímulo. La validación de esta herramienta abre la puerta a una amplia gama de investigaciones sobre los mecanismos evolutivos de la adquisición del lenguaje, no sólo en esta especie sino en otras, incluido el ser humano.
“Este modelo físico reproduce la dinámica de la siringe, que es en las aves el equivalente a nuestras cuerdas vocales –explica Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos del Departamento de Física de Exactas UBA e investigador del CONICET–. Las aves tienen un conjunto de membranas en la juntura entre los bronquios y la tráquea que, modulando el flujo de aire, producen sonidos. Al aplicar las ecuaciones de Newton sobre esos tejidos, es posible observar, en función de la musculatura, de cuán tensos están, cuánto aire pasa, qué tipo de modulación se genera y, por lo tanto, cuáles sonidos”.
De las diez mil especies de aves que existen en el mundo, un 40% pertenece al grupo de las aves oscinas, un suborden de los paseriformes, los llamados «pájaros cantores».
Este trabajo de campo, advierte Mindlin, estuvo de algún modo inducido por la pandemia. En 2020, las restricciones del aislamiento llevaron a los investigadores al espacio abierto, al Parque Pereyra Iraola, ubicado entre los municipios bonaerenses de Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata, donde registraron distintas canciones de la especie Zonotrichia capensis, conocido popularmente como chingolo.
Ahora bien, el chingolo aprende a cantar. De las diez mil especies de aves que existen en el mundo, un 40% pertenece al grupo de las aves oscinas, un suborden de los paseriformes, los llamados «pájaros cantores». Y si bien algunos aspectos del canto están genéticamente condicionados, son aprendidos a través de la interacción entre los jóvenes y los adultos de la especie.
“Necesitan aprender a vocalizar. Ese es uno de los motivos centrales por los que se estudia el canto de estos pájaros, el componente de neurociencia del problema: entender cómo se reconfigura el cerebro durante el aprendizaje. Y descifrar, también, cómo es el mecanismo de transmisión de la información sobre cuán adecuado es el individuo, a través del canto. O sea, qué es lo que le gusta a la hembra cuando el macho canta, qué es lo que identifica como atractivo a ese sujeto, o bien, cuando un macho se siente invadido por el canto de otro, cuáles son las componentes del canto que considera agresivas. Disponer de un modelo matemático que explore y responda a esas preguntas permitiría inferir mecanismos vinculados a la evolución de cada una de estas especies”.
Ya desde los estudios pioneros de Patricia Kuhl y Allison Doupe, el análisis de los paralelismos que hay entre los procesos de adquisición del lenguaje humano y el aprendizaje vocal en aves ha permitido comprender muy diversos fenómenos evolutivos. En ese campo de la investigación en ciencia básica se desarrolla el trabajo de Mindlin desde hace tres décadas.
El equipo desarrolló un sistema electrónico que puede tanto reproducir los cantos almacenados en una tarjeta de memoria como grabar las respuestas vocales de los pájaros.
“Cada pájaro elige un tutor –explica–, que típicamente es un macho, al que copia. Se hace una representación neuronal de cómo quiere sonar y, durante un cierto período, practica ese tema. Al principio, su control muscular es algo impreciso, pero finalmente genera un canto muy preciso y con una acústica muy acabada. El trino es dialectal: distintas zonas del país tienen diferentes trinos con características comunes. Pero las primeras sílabas del canto son identitarias, o sea, cada individuo reproduce siempre las mismas notas, alguno ocasionalmente puede tener dos cantos y hasta tres, pero en general tiene uno solo”.
El equipo de Mindlin ya sabía qué música se escuchaba en ese parque. “Tomamos un estudio que había hecho en los 60 Fernando Nottebohm, un destacado neurólogo y ornitólogo argentino que luego se radicó en Estados Unidos, sobre los temas que sonaban en esos años. Grabamos y entrenamos una red neuronal para verificar cuáles de esos hitazos de los 60 todavía se cantaban en el Parque Pereyra y cuáles habían desaparecido. E hicimos un mapa: dónde estaba cada individuo y qué cantaba. Y entonces empezamos a sintetizar esos cantos, para pasarles grabaciones de cada uno de estos sujetos a otros en lugares distantes, para ver cómo reaccionaban”.
Los investigadores del Laboratorio de Sistemas Dinámicos analizaron los parámetros característicos de cada canción real –la frecuencia inicial y final de cada nota, su duración, etcétera– y generaron un modelo matemático, basado en la física de la fonación de esta ave, capaz de producir copias sintéticas de su canto. De vuelta en el Parque Pereyra Iraola, se realizó el experimento de campo.
Los diferentes individuos de Zonotrichia capensis fueron expuestos al estímulo de 11 cantos sintéticos distintos, junto con los cantos reales y cantos de especies de control, reproducidos aleatoriamente con una separación espacial de, al menos, 100 metros.
“Desarrollamos un sistema electrónico y automatizado que pudiera tanto reproducir los cantos almacenados en una tarjeta de memoria como grabar las respuestas vocales de los pájaros. Cada cierto intervalo de tiempo, el dispositivo produce el estímulo acústico y al mismo tiempo registra. Luego todo ese material se analizó en el laboratorio con diversas herramientas computacionales”, describe Roberto Bistel, primer autor del trabajo publicado en Physical Review.
El protocolo de reproducción y registro, repetido a intervalos regulares de 35 minutos, permitió que a lo largo de un día cada individuo fuera expuesto en promedio a tres series de canciones reales y tres series de canciones sintéticas. En total, se registraron 26 pájaros en 15 locaciones diferentes.
“La respuesta típica del chingolo, que es un ave muy territorial, cuando oye el canto de un vecino, un potencial competidor, es aumentar su tasa de canto –explica Bistel–. Cuantificamos ese aumento y así pudimos validar nuestro modelo de generación de canto sintético en el hábitat natural del ave: produce el mismo efecto que el canto real previamente grabado”.
“La respuesta fue la misma: se lo creyeron –resume Mindlin–. Ahora bien, entendamos cuán importante es el canto para estos animales. No los engañás fácilmente. Hay unas neuronas en sus cerebros que son altamente selectivas al canto propio. Cuando el animal está dormido, si se le pasa una grabación de su propio canto, esas neuronas se empiezan a disparar, como si estuvieran generando efectivamente el canto. Pero si se les pasa un canto sintético ligeramente degradado, inmediatamente se dan cuenta de que no es su propio canto. No responden. Lo que para nosotros pueden ser buenas copias, no lo son para ellos. Porque su vida depende de leer los mensajes en el canto de otros, si hay allí una verdadera amenaza, si el que seduce es realmente un buen candidato. Entonces, probamos que este modelo, con parámetros muy fácilmente controlables matemáticamente, funciona”.
La respuesta típica del chingolo, que es un ave muy territorial, cuando oye el canto de un vecino, un potencial competidor, es aumentar su tasa de canto.
En efecto, este modelo físico del aparato vocal aviar ya había sido utilizado con aves en cautiverio, dormidas, aisladas de todo otro estímulo auditivo, con importantes respuestas neuronales al propio canto, incluso activando los músculos de la siringe. “Pero aún no se había probado cómo responde a este modelo un ave cuando está en su entorno natural, en comunicación con otros individuos y atento a otras especies, a la eventual presencia de predadores”, puntualiza Bistel, que es cubano y en 2019 llegó a la Argentina para hacer su doctorado en Física.
“La validación de esta herramienta –explica Mindlin– nos permitiría, por lo pronto, avanzar en la comprensión de qué es sexy o qué es amenazante en un canto, producir variaciones en estos parámetros para identificar dónde están las claves de estos mensajes que son evolutivamente importantes”.
En rigor, facilita toda una batería de nuevos experimentos en neuroetología. “Por ejemplo, con el grupo de Juan Carlos Reboreda estamos estudiando conductas de parasitismo: especies invasoras que ponen sus huevos en los nidos de otras, y cuyos pichones hacen llamadas que despiertan mayor atención en los adultos que los pichones de la propia especie, recibiendo así más alimento. Con este dispositivo podemos analizar las propiedades acústicas que controlan ese canto”.
Otra aplicación concreta de este modelo está en los proyectos de conservación. “Hay especies muy amenazadas, como el cardenal amarillo, con poblaciones que es importante mapear y monitorear en el territorio. Al ser tan pocos, es difícil conseguir muchos cantos para entrenar una red neuronal. Con este modelo podemos generar, haciendo pequeñas variaciones, muchos cantos a partir de uno solo, lo que en la teoría de redes neuronales se llama ‘augmentation’. Así pudimos identificar a los cardenales amarillos, también con el grupo de Reboreda, y queremos hacerlo con Kini Roesler, un investigador graduado en Exactas que vive en la Patagonia, entrenando el canto de la gallineta, otra especie amenazada, que vive en los pajonales, cuyo seguimiento es muy difícil, y con la que se podría automatizar un sistema de monitoreo acústico”.
Con este trabajo en particular, lo que se allana es el camino para manipular los estímulos auditivos de una manera biofísicamente interpretable. “También queremos estudiar cómo es esa interacción entre el tutor y el individuo joven que está aprendiendo, por qué seleccionan un canto y no otro, y observar si pequeñas variaciones en las amplitudes y las frecuencias resultan más atractivas o más intimidantes. La pregunta básica a responder es en todos los casos la misma: qué necesitan para poder aprender”, concluye Bistel.
Mindlin plantea un desafío aún más novedoso, que ya se puso en marcha: reinsertar entre los chingolos un canto extinto. “Pusimos un tutor robótico para enseñarlo y reintroducirlo en el parque. Y en efecto, hay un par de especímenes juveniles que estuvieron practicándolo. Sería casi como rescatar un idioma antiguo y olvidado”.