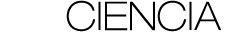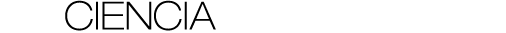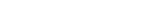El sur también existe
Un novedoso estudio sobre la experiencia profesional de investigadores en ciencias de la tierra de distintos países demostró grandes desigualdades entre el norte y el sur global. Los resultados, recientemente publicados en Nature, podrían ser extensibles a otras disciplinas y permiten apreciar la dificultad para establecer una agenda científica propia sobre los problemas y necesidades de los países del sur.
Artículos que son rechazados por estudiar temas autóctonos; dificultades para acceder a bases de datos; problemas para viajar y asistir a congresos; condiciones precarias de trabajo y de estabilidad laboral; son algunos de los dilemas que enfrentan quienes apostaron por la carrera científica en nuestro hemisferio y que denotan una clara disparidad frente a sus colegas del norte.
Esas y otras experiencias fueron sistematizadas en un reciente trabajo publicado en Communications Earth & Environment, una revista de acceso abierto perteneciente a Nature Portfolio. Quienes lo firman, integran en su mayoría el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET) y al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (DCAO). También participaron investigadores del Servicio Meteorológico Nacional y de países como Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos.
Su origen se remonta a octubre de 2023, durante la Segunda Conferencia de Ciencia Abierta del Programa Mundial de Investigación Climática (WCRP) en Kigali, Ruanda, un evento que se organiza una vez cada década para compartir avances y explorar soluciones en materia climática y ambiental. Allí, la comunidad internacional de jóvenes científicos del sistema terrestre (YESS, por sus siglas en inglés) organizó un encuentro paralelo para debatir sobre las condiciones de su trabajo a lo largo del mundo.
“A muchos nos pasó de enviar artículos a revistas internacionales y que se rechacen sin demasiada justificación antes de ser revisados”.
“Trabajamos muchos desde acá para esa red, que participa en conferencias internacionales y es reconocida por la Organización Meteorológica Mundial y la WCRP. Quienes nos dedicamos a las ciencias de la tierra en Argentina, podemos acceder a discusiones globales gracias a YESS”, comenta Nadia Testani, primera autora del paper. La investigadora, que además de integrar el CIMA y el DCAO forma parte del Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI), destaca la importancia de la visión joven ante la crisis climática. “Nos moviliza más allá del trabajo científico”, expresa.
Para Testani, la red les permitió compartir experiencias y apreciar dificultades que colegas del norte global no tenían, por ejemplo, con la publicación de papers: “A muchos nos pasó de enviar artículos a revistas internacionales y que se rechacen sin demasiada justificación antes de ser revisados”, comenta. Y explica: “Se argumenta que no son lo suficientemente novedosos o que la región estudiada no es relevante, pero artículos que utilizan metodologías similares en regiones igual de pequeñas del norte global sí son aceptados”.
“Realmente no entendíamos por qué no se evaluaban. Son muchos trabajos en regiones de gran importancia productiva, no solo a nivel local sino mundial”, afirma Testani. Lucía Cappelletti, coautora del trabajo e investigadora en las mismas instituciones, agrega: “Se trata del núcleo agroproductivo de Argentina, que a escala global es uno de los principales exportadores de soja y a nivel país representa el 70% de las divisas por exportación. Nos decían que el área es pequeña pero un paper sobre la península ibérica, de menor tamaño, utilizando la misma fuente de datos, sí se publicaba”.
“Es algo transversal, colegas de ciencias biológicas denunciaban que trabajos sobre determinada especie animal de Argentina han sido rechazados, pero de la misma especie en países del norte se han aceptado”, suma Cappelletti.
La investigadora también señala que parte del problema son las revistas: “Se pretende que publiquemos en las de alto impacto, que pertenecen al norte global. Regionalmente, nuestras revistas suelen tener menor clasificación, y por más que deseemos publicar en ellas, tanto CONICET como otras agencias evalúan que se haga en las de alto impacto. Esto implica pagar tarifas imposibles, que pueden llegar a cinco mil dólares o más”, afirma.
“Colegas de ciencias biológicas denunciaban que trabajos sobre determinada especie animal de Argentina han sido rechazados, pero de la misma especie en países del norte se han aceptado”.
Para sortear esa barrera económica, según las autoras, muchas veces se generan colaboraciones con investigadores del norte a condición de que la publicación sea costeada desde allá, algo que puede acrecentar la dependencia. “Se incluye como autor a alguien que no participó desde el principio pero es un mecanismo para mantenernos con vida en el sistema”, reconoce Cappelletti.
Existe una manera de publicar gratuitamente en ese tipo de revistas, pero debiendo pagar para leer. “Eso también es carísimo y lo que termina sucediendo es que los institutos o universidades hacen convenios con las revistas para que las personas que pertenecen a ellos puedan acceder. Ahí tenemos otra desigualdad porque no siempre podemos hacerlo”, afirma Testani.
Menos por menos = menos
En un contexto nacional de crisis del sector científico, esas desigualdades se agrandan. Cappelletti advierte sobre la baja de convenios para acceder a la bibliografía. “Hoy tenemos menos acceso a la información de lo que ya teníamos”, se lamenta. La investigadora también resalta que nuestro país es un grupo focal de YESS porque sus oficinas funcionan en el Servicio Meteorológico Nacional, y apunta al riesgo de su continuidad dado el desfinanciamiento que el organismo está atravesando.
Otro de los problemas que menciona el trabajo apunta al acceso desigual a los datos. “Hay bases que son abiertas y globales pero también hay bases de datos de superficie, es decir, mediciones de lo que realmente está sucediendo en un lugar específico”, detalla Testani. Y explica: “Estas bases requieren de personal estable en estaciones meteorológicas, es un tipo de infraestructura que no todos los países tienen”.
Según la científica, nuestro país tiene una limitada cantidad de ese tipo de estaciones, hecho que se agrava si se tiene en cuenta que muchas de las personas despedidas del Servicio Meteorológico Nacional en el último año cumplían esa función. “Cubrían la medición en lugares del país que para los estudios climáticos son sumamente importantes. Por ejemplo, si queremos relacionar el rendimiento de cultivos con algún patrón climático, tenemos mucha menos disponibilidad de datos que otros países del norte global”, lamenta.
“Se pretende que publiquemos en las de alto impacto, que pertenecen al norte global. Esto implica pagar tarifas imposibles, que pueden llegar a cinco mil dólares o más”.
Para Camila Prudente, coautora del trabajo, otro problema radica en la poca sistematización y alta dispersión de los datos. “Muchas veces los produce una municipalidad o una consultora privada y quedan en un nicho con poco acceso para la investigación científica”, explica. Y agrega: “A través de YESS empezamos a tener contacto con colegas de países de América Latina, de África o del sur de Asia y nos dimos cuenta de que teníamos muchos puntos en común en estas cuestiones. No sucede lo mismo en países con más recursos”.
La investigadora señala que revertir estas disparidades requiere que los gobiernos y agencias que financian los trabajos científicos inviertan en infraestructura, acceso a datos y trabajos de largo plazo bien pagos. “Es una realidad que los salarios en el sur son bajos y se buscan trabajos complementarios o incluso irse al norte”, señala. Y matiza: “Pero allá tampoco está resuelto el acceso a puestos de trabajo idóneos, permanentes y estables. Fue una de las mayores desventajas que comentaron colegas de esos países”.
Un sube y baja de experiencias
“Lo que hicimos fue dialogar estos problemas en función de cinco ejes: publicaciones científicas, participación en organizaciones internacionales, participación en conferencias o cursos, acceso a datos y recursos y acceso a trabajos de calidad”, relata Testani al detallar que la actividad consistió en la participaron anónima de decenas de investigadores, tanto del norte como del sur global, en la que se relataba por escrito experiencias sobre cada eje.
“Debían diferenciar si la experiencia era positiva o negativa e indicar si trabajaban en el norte, en el sur o en una colaboración internacional. Los relatos se colocaron en una caja y luego se leyeron, se recopilaron y se ubicaron en un sube y baja para sistematizarlos en el trabajo”, explica. Se trata de un gráfico que dejó plasmada la clara disparidad entre ambos hemisferios.
“Terminamos viendo que la gran cantidad de experiencias desfavorables en todas las secciones excepto en trabajos de calidad terminaban siendo de las personas del sur global, frente a situaciones similares que colegas del norte experimentaban como favorables”, resume la investigadora.
“Para nosotras, que venimos de las ciencias exactas, fue un desafío hacer un trabajo que no busca rigor estadístico y es muy testimonial”, expresa Prudente. “Mostramos estas experiencias y discutimos alrededor de ellas con nuestra subjetividad muy plasmada sobre lo que observamos, pensamos y queremos comunicar”, agrega Testani. Al respecto, Cappelletti destaca la inclusión como material suplementario de los relatos originales “por si alguien se interesa en saber cómo le dimos esa lectura. Tratamos de ser lo más transparentes posibles dentro de nuestra subjetividad”, declara.
Para sortear esa barrera económica, muchas veces se generan colaboraciones con investigadores del norte a condición de que la publicación sea costeada desde allá.
A su vez, el trabajo propone diferentes maneras de contrarrestar la disparidad. “Desarrollar colaboraciones equitativas es fundamental para un futuro justo y sostenible, lo cual solo puede lograrse mediante la incorporación de conocimientos locales y regionales de científicos y agencias locales”, reza el paper. “Muchas veces las colaboraciones internacionales perpetúan una lógica colonial, en donde un país del norte, con más recursos, trabaja con uno del sur pero dirige la agenda y desarrolla toda la investigación”, comenta Cappelletti.
“Otra clave es ser conscientes de la barrera idiomática, frente a colegas que no tienen al inglés como lengua nativa, no utilizar modismos o vocabulario muy complejo. Después hay algunos puntos para los editores de revista, como ofrecer publicar gratuitamente a jóvenes del sur global o incluirlos en sus paneles editoriales”, resume Testani.
Por su parte, Prudente resalta no sólo la necesidad de mayor transparencia en las políticas de publicación sino también de exponer la tasa de aceptación de artículos según la proveniencia geográfica. Además, las autoras señalan que los organizadores de congresos deberían tener en cuenta las barreras de visado. “Esto es un problema que los argentinos no sufrimos tanto, pero colegas de Ecuador o del continente africano sí. Organizar eventos en países con menos barreras de ingreso es clave”, afirma Testani.
También se refieren a la necesidad de mayores becas e infraestructura en general. “La diferencia está en el acceso a condiciones dignas de trabajo”, manifiesta Cappelletti. Y completa: “Cosas tan sencillas como capacidad de cómputo, buena conexión a Internet y un lugar en donde trabajar. Se puede tener la misma capacidad intelectual pero las condiciones son limitadas, por eso le damos importancia al contexto con el que se hace ciencia”.
Finalmente, las investigadoras resaltan la importancia de la soberanía científica y de la producción local de datos y de conocimientos propios, ya que los problemas del norte global difieren respecto de los del sur. “Hacer nuestra ciencia es poner sobre la mesa nuestra propia agenda”, manifiesta Cappelletti.
“Como país soberano, es fundamental tener nuestra propia ciencia. Nuestra disciplina está absolutamente atravesada por la crisis climática y hay muchas situaciones que requieren de nuestro trabajo. Necesitamos una ciencia que funcione con las comunidades locales para mejorar la vida de la gente y eso no lo va a hacer ningún colega del norte global”, concluye Testani.