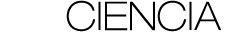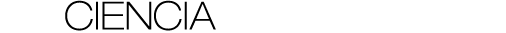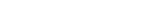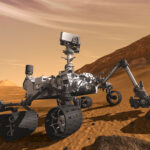Vida en los extremos
Avanzan los preparativos para la tercera y última campaña del Falkor (too) en el Mar Argentino. Será una expedición sin precedentes, que permitirá ver, en vivo y por streaming, los ambientes menos explorados del planeta. Un equipo de científicas y científicos liderados por una bióloga de Exactas UBA estudiará las filtraciones de gas metano que emanan de las profundidades del talud continental, y que dan sustento a comunidades formadas por organismos extremos: los ecosistemas quimiosintéticos.
La tercera y última expedición del Falkor (too) en aguas argentinas ya está en marcha. Bautizada “Vida en los extremos”, permitirá ver, en vivo y por streaming, algunos de los paisajes submarinos menos explorados del planeta, habitados por organismos que se alimentan de las filtraciones de gases que emanan de las profundidades del océano: los ecosistemas quimiosintéticos.
Un equipo de científicas y científicos liderados por una investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET, recorrerá de norte a sur distintos puntos del Mar Argentino en busca de estos ecosistemas extremos. A bordo del buque del Schmidt Ocean Institute (SOI), zarparán del puerto de Buenos Aires el próximo 14 de diciembre, regresando a Puerto Madryn el 10 enero de 2026.
Las filtraciones de gas metano desde el fondo marino originan ambientes nocivos para la mayoría de las formas de vida. Sin embargo, existen microorganismos y especies animales adaptadas para sobrevivir allí e incluso consumir energía química producida mediante la reducción microbiana de esos gases.
Sin luz solar y, por lo tanto, sin fotosíntesis, estas comunidades biológicas encuentran su sustento en las llamadas “filtraciones frías”, los escapes de metano desde el fondo océanico.
La bióloga María Emilia Bravo, investigadora del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, UBA-CONICET), en Exactas UBA, es la jefa científica de la campaña, que constituye, sostiene, un esfuerzo sin precedentes en la región para el estudio integral del rol del metano en el modelado de las características biológicas, físicas y químicas de los ecosistemas quimiosintéticos.
“Se trata de biósferas raras en el planeta, donde no predomina la fotosíntesis, la forma de adquirir energía derivada del sol, sino la quimiosíntesis. En estos ecosistemas, los organismos –describe Bravo– pueden metabolizar sustancias y compuestos inorgánicos a través de diferentes reacciones que ocurren en bacterias y arqueas, y transformarlos en azúcares. Los microorganismos quimiosintéticos pueden vivir de forma libre en el fondo o ser simbiontes de animales, es decir, de metazoos, y transferirles la energía química que provienen de los gases que están en el fondo, como el metano”.
Sin luz solar y, por lo tanto, sin fotosíntesis, estas comunidades biológicas encuentran su sustento en las llamadas “filtraciones frías” (cold seeps), los escapes de metano desde el fondo océanico. Las altas concentraciones de gases tóxicos imposibilitan la supervivencia en esos ambientes de muchas especies de aguas profundas. Y lo que prospera son esas bacterias altamente especializadas y una fauna bentónica extrema, compuesta por gusanos tubícolas, almejas y mejillones quimiosintéticos y otros animales capaces de tolerar y aún beneficiarse de las características de estos ecosistemas.
“El fondo marino tiene enormes reservorios de gas metano –explica Bravo–. A menudo atrapado a muy alta presión por debajo de la superficie del fondo, por diferentes configuraciones geológicas puede filtrarse y migrar hacia la columna de agua. Hay, además, gas de origen biológico, metano y también sulfuro de hidrógeno, producidos por la degradación microbiana de materia orgánica, mediante reacciones químicas en los microorganismos quimiosintéticos”.
Se sabe muy poco aún sobre la distribución y el rol de los ecosistemas quimiosintéticos en el Atlántico Sur. Parte del equipo argentino que encontró los primeros de estos ecosistemas en el Mar Argentino volverá a explorarlos, ahora usando la tecnología del ya famoso SuBastian. Habrá un mínimo de 15 inmersiones del vehículo submarino operado en forma remota (ROV) provisto por el SOI, que, como en las anteriores campañas, serán transmitidas en vivo.
El SuBastian puede sumergirse hasta 4.500 metros de profundidad y será clave en la campaña, para recolectar muestras de agua, sedimentos, rocas y fauna bentónica, y para que los científicos vean con sus propios ojos lo que hasta ahora han descripto en base a evidencia indirecta.
Alimento químico
La quimiosíntesis es, en las profundidades marinas, la forma en que la vida se abre paso y accede a energía en abismos donde el alimento escasea. Se cree que fue la forma más temprana de nutrición en la Tierra, anterior a la fotosíntesis en miles de millones de años. De hecho, se cree que puede ser una forma de alimentación que sustente vida en otros planetas.
“Además de los microorganismos que consumen el metano de forma directa y que forman unas ‘matas microbianas en el fondo’, existen animales que dependen estrictamente de esos gases, como moluscos bivalvos de la familia de los vesicómyidos y gusanos tubícolas de la familia de los siboglínidos –describe Bravo–. Otros animales pueden asimilar energía de estos gases de forma indirecta, sea porque pastorean las matas microbianas, o se alimentan del detrito que está en el sedimento y así ingieren las bacterias, o porque se alimentan de las especies quimiosintéticas, y entonces estos gases complejizan la diversidad de alternativas de alimentación en la trama trófica”.
Habrá un mínimo de 15 inmersiones del vehículo submarino SuBastian operado en forma remota que, como en las anteriores campañas, serán transmitidas en vivo.
“En estos ecosistemas también aparecen otros animales que pueden alimentarse de esos microorganismos –agrega Brenda Doti, la bióloga del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET) que irá por su tercera campaña a bordo del Falkor (too)–. Existen crustáceos, como los famosos cangrejos yeti, que tienen en las quelas (pinzas) sedas muy largas que le dan su nombre de yeti, por su aspecto ‘peludito’, donde crecen las bacterias quimiosintéticas de las que precisamente se alimentan. También hace pocos meses se descubrió que los picnogónidos, las llamadas ‘arañas de mar’, comúnmente considerados como fauna de los alrededores que usan estos sistemas de forma oportunista, también cultivan bacterias quimiosintéticas en su exoesqueleto para alimentarse de ellas”.
Doti será quien supervise la colección de invertebrados bentónicos que se haga con el ROV, para los estudios taxonómicos que, especula, entregarán un buen número de especies nuevas para la ciencia. No hay hasta el momento registros en la Argentina de cangrejos yeti y se sabe muy poco de crustáceos peracáridos –la especialidad de Doti– en estos ambientes. “Estoy expectante. Sería una gran novedad encontrarlos ahí abajo”, dice.
Bravo señala que hay una gran variabilidad en los ecosistemas quimiosintéticos, cuya biodiversidad depende de las condiciones de oxígeno, presión y temperatura y del flujo de las filtraciones de fluidos desde el fondo. “La sola presencia de bancos de almeja y de gusanos tubícolas puede ser indicador de una cold seep, pero la asociación de especies puede variar en una escala de pocos metros. En el Pacífico, en áreas muy profundas con poco oxígeno, podés encontrar un desierto para la vida, dominado por matas microbianas quimiosintéticas con unas pocas almejas a las cuales se asocian otras especies, es decir, alta biomasa pero muy baja diversidad. Y en el Golfo de México, a mucha menor profundidad, se ven enormes bancos de mejillones, llenos de poliquetos siboglínidos, cangrejos, anémonas y corales, porque la mayor cantidad de oxígeno permite la supervivencia de más especies”.
“En general, la fauna quimiosintética no es buena competidora contra especies que se alimentan de energía derivada de la fotosíntesis. Ambientes de mayor profundidad a los que llega poco alimento fotosintético o que tienen menos oxígeno favorecen la dominancia de especies quimiosintéticas adaptadas a esas condiciones. Sin embargo, los cold seeps se pueden encontrar desde ambientes costeros hasta el fondo abisal (recientemente se describieron a seis mil metros de profundidad), y el tipo de comunidades asociados a ellos varía en relación a múltiples factores ambientales, de flujo de fluidos y biológicos. Es por esto que necesitan ser explorados de forma específica”, puntualiza Bravo.
El equipo científico interdisciplinario que integra la expedición “Vida en los extremos” buscará una aproximación holística al estudio de los ecosistemas del mar profundo argentino, con grupos de trabajo de ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, ecología de zooplancton, química marina, oceanografía física, geología y geofísica marina. Además del SuBastian, usarán el avanzado instrumental a bordo del Falkor (too) para el mapeo acústico a través de múltiples sondas, y llevarán instrumentos propios desarrollados especialmente para la campaña, como un dispositivo de muestreo de alto volumen de ADN ambiental.
Un total de 25 científicos formarán parte de la travesía, 17 argentinos y 11 de ellos de Exactas. Los equipos contarán con colaboradores internacionales, especialistas en mar profundo, incluyendo a la destacada ecóloga marina estadounidense Lisa Levin, referente global del estudio de ecosistemas quimiosintéticos, y con quien Bravo colaboró en el Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California San Diego.
No hay hasta el momento registros en la Argentina de cangrejos yeti y se sabe muy poco de crustáceos peracáridos en estos ambientes.
“El metano se manifiesta en el fondo marino de formas muy diversas, dependiendo de la presión, de las condiciones de la columna de agua, del sustrato y de la interacción con la biota, dando lugar a múltiples estructuras geológicas y biogénicas –precisa Bravo–. Las filtraciones no son un fenómeno homogéneo, se dan en forma bastante aislada y es bastante impredecible saber cuándo va a ocurrir un escape de metano en el fondo marino. A veces se produce un episodio masivo, de escape de gas a muy alta presión, una especie de explosión que desplaza los sedimentos y generan cráteres enormes que llamamos pockmarks, en referencia a las cicatrices que deja la varicela en la piel. Y luego puede haber burbujeos episódicos que quedan como remanentes, asociados a algún lugar más inestable dentro de esa estructura sedimentaria”.
Para la detección de estos depósitos de metano a gran escala se emplearán los sonares batimétricos del Falkor (too), para recabar información sobre el relieve del fondo marino, y un instrumento de perfilamiento del subfondo. “El perfilador de subfondo –explica el geólogo José Isola, investigador del IGeBA especializado en sismoacústica en ambientes submarinos– utiliza una técnica que penetra decenas de metros en el subsuelo, y crea imágenes de muy alta resolución de los primeros metros, lo que ayuda a detectar si el gas está en contacto con la superficie del fondo y si afecta o no a los ecosistemas bentónicos. En paralelo, usaremos el sonar monohaz del buque, que es muy eficaz para la detección de burbujas en la columna de agua”.
Regreso a lo profundo
Bravo protagonizó junto al equipo del Departamento de Ciencias Geológicas de Exactas UBA el primer descubrimiento de ecosistemas quimiosintéticos en el talud continental, en las campañas 2018 y 2019 del buque oceanográfico ARA Austral, del CONICET, en el norte del talud y en la Cuenca Malvinas. “No sólo detectamos filtraciones frías mediante sondas acústicas. También obtuvimos evidencia de quimiosíntesis en los tejidos de los animales, entre otras variables que permitieron geolocalizar estos ecosistemas. Ahora vamos a ir al mismo lugar y los vamos a ver, para estudiar en detalle sus características ecosistémicas y ampliar la investigación bentónica”.
Juan Cruz Carbajal, oceanógrafo del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET) en Exactas UBA, tiene a su cargo el área de oceanografía física de la campaña. “Para nuestro grupo será un gran desafío estudiar las profundidades del Mar Argentino, que se conocen muy poco –dice–. Hemos hecho estudios más superficiales, cubriendo la columna de agua hasta los mil metros, pero para investigar estos ecosistemas y los pockmarks tuvimos que diseñar otra estrategia de muestreo. Uno de nuestros principales objetivos es hacer una primera caracterización de la estructura de la columna de agua del pockmark más activo. Con la roseta CTD vamos a medir temperatura y salinidad, entre otras variables, y el rol de las corrientes. Sabemos que en esa zona de la plataforma argentina las amplitudes de marea son muy altas. Nos interesa ver cómo ese movimiento recurrente en el océano incide en la deriva de las plumas de metano y, por lo tanto, en el diseño de los ecosistemas quimiosintéticos, determinando, por ejemplo, qué especies pueden colonizarlos y cuáles no”.
Los ecosistemas quimiosintéticos son importantes sumideros de microplásticos, que se van acumulando en el fondo oceánico.
Además, y por lógico efecto de decantación, los ecosistemas quimiosintéticos son importantes sumideros de microplásticos, que se van acumulando en el fondo oceánico. “Se ha observado que en áreas con filtraciones intensas de metano la abundancia es mayor –señala la bióloga Melisa Fernández Severini, investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET- Universidad Nacional del Sur)–. Hablamos de polímeros de entre 0,1 micrómetros y 5 milímetros. También se detectó que la superficie de estas partículas suele ser allí más rugosa, lo que sugiere que la emanación de fluidos ricos en metano favorecería la fragmentación y envejecimiento de los microplásticos”.
“También se detectó recientemente presencia de microplásticos en los invertebrados bentónicos que habitan esos ecosistemas, que los ingieren, lo cual podría potencialmente generar desequilibrios ecológicos y afectar la estabilidad de las comunidades”, agrega Fernández Severini. El objetivo es medir y analizar la cantidad y el tipo de microplásticos presentes en los sedimentos, en la fauna bentónica y en el zooplancton y en toda la columna de agua sobre los ecosistemas quimiosintéticos.
La expedición “Vida en los extremos” estudiará dos áreas donde recientemente se descubrieron filtraciones frías en aguas argentinas: la Cuenca del Salado y la de Malvinas, y otro sector aún inexplorado donde también podría haberlas: las cuencas Colorado-Rawson. “Primero revisitaremos los ecosistemas quimiosintéticos que ya habíamos detectamos a la altura de Necochea. Después, quizás descendamos directamente hasta la Cuenca Malvinas para regresar luego a la zona del talud frente al centro de la Patagonia, o a la inversa. Todo dependerá de las condiciones meteorológicas y operativas en el sur, y probablemente terminemos de definirlo estando a bordo”, cuenta Bravo.
Será la tercera y última campaña en aguas argentinas del buque oceanográfico provisto por el SOI, la organización sin fines de lucro fundada por los filántropos estadounidenses Eric y Wendy Schmidt, cuyo objetivo es promover la investigación sobre los océanos, brindando a grupos de científicos de todo el mundo tecnología de vanguardia para la exploración marina, a condición de que los resultados de su trabajo sean de acceso público. Toda la información y las muestras que se reúnan durante la campaña servirán para optimizar el monitoreo del impacto del cambio climático en los ecosistemas de aguas profundas.
Como en las anteriores expediciones, también “Vida en los extremos” tendrá, además de la transmisión en vivo, diversas instancias de divulgación y actividades ship to shore que permitirán al público participar activamente de esta misión científica a las profundidades del Mar Argentino.
“Son muchos los beneficios que obtenemos de los ecosistemas del mar profundo, aunque los veamos como algo lejano e inaccesible. Puede haber allí especies de interés comercial, o formas de vida genéticamente adaptadas a condiciones extremas que sirvan para aplicaciones en bioingeniería o biofarmacéutica, y también cumplen un rol en el secuestro de gases y en la regulación climática. No hay arriba ni abajo en el planeta –concluye Bravo– sino todo un mismo sistema en equilibrio. Y esta campaña es un paso más en la comprensión del aporte de los ecosistemas quimiosintéticos a ese equilibrio”.