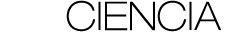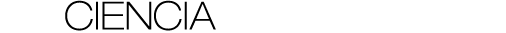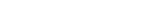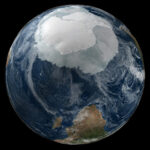Calor que mata
Un riguroso informe internacional alertó que en apenas dos décadas se duplicó la mortalidad relacionada con el calor en América Latina. Y calcula que 13 mil personas por año fallecen por esa causa. El trabajo, además, observa sequías cada vez más intensas y frecuentes, más incendios voraces y mejores condiciones para la proliferación de enfermedades como el dengue. En términos económicos, la región pierde miles de millones de dólares anuales por el aumento de la temperatura.
A escala planetaria, 2024 fue el más cálido de los 175 años que se llevan registrados, alcanzando la temperatura media global un aumento de 1,55 °C por encima del promedio preindustrial 1850-1900. Esta marca refuerza la tendencia a un calentamiento continuo con temperaturas que se mantienen por encima del umbral de 1,5 °C durante casi dos años.
En general, la temperatura media en América Latina ha seguido esta tendencia al calentamiento persistente desde el año 2000. Así, durante la década de 2001-2010, los latinoamericanos estuvieron expuestos, en promedio, a una temperatura media anual de 23,3 °C. Esta aumentó a 23.8 °C en la década 2015-2024, y llegó a un récord de 24.3 °C en 2024. Es decir que, en 2024, las poblaciones latinoamericanas se expusieron a un aumento promedio en la temperatura media del ambiente de 1 °C en comparación con la línea de base.
Este calentamiento está provocando peligros concurrentes en toda América Latina, incluidas olas de calor, incendios forestales e inundaciones, que están devastando a las comunidades, perjudicando sus medios de subsistencia y generando a una amplia gama de graves consecuencias para la salud de la población.
Este conjunto de datos alarmantes surgen del informe 2025 Lancet Countdown Latin America, una colaboración de 25 instituciones académicas regionales y agencias de Naciones Unidas, que reunió 51 investigadores e investigadoras de 13 países. El trabajo, que presenta 41 indicadores de 17 países de América Latina, apunta a convertirse en un insumo esencial a disposición de una amplia gama de actores, desde responsables de la toma de decisiones gubernamentales y profesionales de la salud pública hasta periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.
En 2024 las poblaciones latinoamericanas se expusieron a un aumento promedio en la temperatura media de 1 °C en comparación con la línea de base.
“Este informe es un capítulo regional de una iniciativa global que nació en 2015, impulsada por la revista médica The Lancet. La edición global ya lleva nueve publicaciones anuales consecutivas, mientras que el informe latinoamericano se realizó en los últimos 3 años. La idea es que constituyan una serie temporal que permita ir monitoreando la evolución que va teniendo el problema. Por suerte, el trabajo está teniendo cada vez más relevancia y ya se está constituyendo en una referencia ineludible a nivel global”, explica la climatóloga argentina Matilde Rusticucci, co-coordinadora del grupo de trabajo 1 que se ocupa de los impactos, exposición y vulnerabilidad al cambio climático y una de las autoras del informe.
Lo que importa es la salud
El documento señala que los impactos en la salud del cambio climático son el producto de interacciones complejas entre la evolución de los peligros climáticos, la exposición de las personas y las vulnerabilidades subyacentes de la población que se ve afectada. Y advierte que, durante 2023 y 2024, los países latinoamericanos presenciaron una alarmante intensificación y confluencia de los peligros climáticos. A partir de allí, el trabajo se explaya en una serie de indicadores que dan cuenta de la gravedad de la situación.
Luego de establecer que en 2024 las poblaciones latinoamericanas se expusieron a un aumento promedio en la temperatura ambiente media de 1°C en comparación con una línea de base de 2001-2010, los expertos fijaron su atención en el aumento en la exposición a las olas de calor que vienen sufriendo las poblaciones vulnerables. El calor extremo plantea riesgos graves y potencialmente mortales para la salud de las personas vulnerables.
De acuerdo con el trabajo, de la comparación entre los períodos 2015-2024 y 1981-2000, los bebés (menos de un año) registraron un incremento superior al 450% en su exposición a las olas de calor, en tanto que en los adultos mayores (más de 65 años) el aumento es superior al 1000%.
“Cuando presento el tema del cambio climático siempre digo lo mismo, la temperatura sube, pero el problema es que sube cada vez más rápido. Esto ya se preveía que se iba a acelerar porque hay como una retroalimentación con el ciclo del carbono, a medida que su concentración aumenta se acelera la suba de la temperatura”, comenta Rusticucci, profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA. Y completa: “El 1,5°C sobre la era preindustrial ya se alcanzó en 2024, no en 2050 o en 2030. Entonces sí, es sorprendente y muestra con claridad que las acciones que se han tomado para enfrentar el problema son muy limitadas”.
“Antes había una ola de calor cada diez años, después una ola de calor cada cinco, ahora hay una ola de calor todos los años. La adaptación no se puede demorar más”.
El documento también indica que ha habido un aumento sostenido en la mortalidad relacionada con el calor en América Latina desde 1990 a 2021, con un incremento particularmente pronunciado en el número de muertes a partir de 2008. Los datos muestran que entre 2012-2021, la mortalidad relacionada con el calor alcanzó un promedio estimado de 2.2 muertes por cada 100,000 personas al año, lo que implica unas 13 mil muertes anuales relacionadas con el calor. Esto significa un aumento del 103% en comparación con 1990-1999. Es decir que en poco más de dos décadas los decesos relacionados con el aumento de temperaturas se duplicaron en América Latina.
“Si la temperatura sube cada vez más rápido eso implica que cada vez tenés menos tiempo para adaptarte. Vos antes tenías una ola de calor cada diez años, después tenías una ola de calor cada cinco, ahora tenés una ola de calor todos los años. Entonces, el tema de adaptación no se puede demorar más, es necesario trabajar de manera urgente para salvar vidas, porque se sabe que se pueden evitar muertes si se trabaja con sistemas de alerta temprana, si se llega hasta las comunidades para explicarles lo que tienen que hacer frente a eventos extremos y si se fortalecen los sistemas de salud”, sostiene la investigadora de CONICET.
Respecto de los eventos extremos, el estudio sostiene que, en los últimos años, los latinoamericanos experimentaron un aumento en los días en que están expuestos al peligro de sufrir incendios forestales. También ha habido un aumento significativo en las zonas afectadas por sequías extremas en América Latina desde 1981, tanto para las que duran 1, 3 o 6 meses. En el caso de las más extensas, entre 2015 y 2024, un promedio del 20.8% de la tierra en América Latina experimentó al menos 6 meses de sequía extrema anual, lo que corresponde a un 18.6% más de tierra bajo sequía extrema anualmente en comparación con 1981- 1990.
Por otro lado, las modificaciones de la temperatura y la humedad generadas por el cambio climático están favoreciendo las condiciones de vida y reproducción del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla. A partir de la información obtenida, los investigadores e investigadoras elaboraron un indicador sobre el potencial de transmisión promedio del dengue definido por el clima que habría aumentado en un 66% de 1951-1960 a 2020-2024.
El precio del infierno
Dado que en los últimos años el poder global no parece sensibilizarse particularmente con la pérdida de vidas humanas, el trabajo también lleva a cabo un exhaustivo cálculo de los enormes costos económicos que el calentamiento global le está provocando a los países de la región.
En esta línea, en 2024, los desastres climáticos provocados por eventos extremos le costaron a América Latina 19,2 miles de millones de dólares, el equivalente al 0,3% del PIB regional. En este caso es Brasil el país que se lleva dos tercios de ese costo.
El estudio también elabora un indicador para cuantificar el valor de las vidas humanas perdidas prematuramente por el calor. En este caso, el cálculo alcanza un valor promedio anual de 855 millones de dólares para el período 2015-2024, lo que representa un aumento del 229% respecto del período 2000-2009.
Otro dato contundente surge de otro indicador presentado en el trabajo que mide la reducción de la capacidad laboral provocadas por el calor, expresada como horas de trabajo potenciales perdidas, en cuatro sectores clave: servicios, industria, construcción (bajo el sol) y agricultura (bajo el sol). Desde este punto de vista, la caída de la capacidad laboral a raíz del calor, calculada para 2024, con la información disponible para 17 países de la región, alcanzó los 52 mil millones de dólares, lo que representa un 0,81% del PIB regional, y un aumento del 12,6% respecto de lo estimado para 2023. La mayor parte de las pérdidas las sufrió el sector agrícola, seguido por la construcción.
“Todo los años, los países pierden no solo miles de vidas, también horas de trabajo, actividad productiva, obras de infraestructura. Es crucial entender que ningún país va a poder desarrollarse si se siguen desperdiciando recursos cuantiosos por no adaptarse”, sentencia Rusticucci.
De urgencias y emergencias
En su tramo final, el informe traza un balance del escenario actual en la región, de las acciones que vienen llevando a cabo los gobiernos para enfrentar la situación y de las grandes tareas que aún permanecen pendientes.
Los desastres climáticos provocados por eventos extremos le costaron a América Latina, en 2024, 19,2 miles de millones de dólares, el equivalente al 0,3% del PIB regional.
Si bien el documento reconoce que los países latinoamericanos están tomando medidas iniciales para adaptar los sistemas de salud, mejorar las ciudades y reducir las vulnerabilidades al cambio climático, al mismo tiempo, afirma que ese progreso sigue siendo lento, variado y desigual. Y pone como ejemplo la reducción de los espacios verdes urbanos en la mayor parte de las grandes ciudades de la región y el casi nulo avance en el reemplazo de los combustibles fósiles ampliamente predominantes en el transporte, donde apenas el 0,04% de vehículos de la región son eléctricos.
“Hay muchos planes de acción, pero no hay acción. Mucha planificación, muchas comunicaciones, pero pocas medidas concretas”, se lamenta Rusticucci.
Los gobiernos de los países latinoamericanos suelen culpar por su inacción a la falta de recursos derivada de economías muy debilitadas. Frente a este planteo, Rusticucci ofrece una solución y la ejemplifica para el caso de la Argentina: “Se podría aplicar un pequeño gravamen a los cuantiosos recursos que el país va a tener de las exportaciones de petróleo y gas de Vaca Muerta en los próximos años y sobre algunas otras actividades que fomenten el cambio climático y conseguir de alli el dinero necesario para llevar adelante acciones de adaptación impostergables”.
De acuerdo con los expertos, América Latina no puede darse el lujo de esperar la voluntad política global para avanzar, máxime en un escenario en el que las tensiones geopolíticas y el cambio en las prioridades de los donantes amenazan con no materializar los recursos prometidos al ritmo necesario para proteger la salud pública.
Por eso, el documento cierra instando a los países latinoamericanos a pasar de las promesas a la movilización colectiva, con el objetivo de proteger la salud de la población a partir de estrategias de adaptación y mitigación a la medida de las necesidades locales. Y concluye: “El momento de una acción climática decisiva y centrada en la salud en América Latina es ahora”.