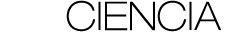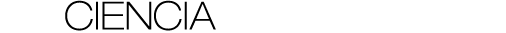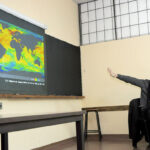¿Qué conservar y por qué?
¿Qué pasaría si las cucarachas o las ratas estuvieran en riesgo de extinción? ¿Habría voluntarios para protegerlas? Detrás de cualquier decisión acerca del ambiente hay una posición filosófica y hay una disciplina, la ética ambiental, que se ocupa de analizar las complejas relaciones entre los seres humanos y el ambiente. Las posturas son diversas, y cada una esgrime sus razones.

En la Argentina, el oso hormiguero, el ciervo de las pampas y el yaguareté son algunos de los animales que han acaparado el interés de los conservacionistas. Foto: Fernando Flores/Flickr
http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/JavierLopezCasenave.mp3
Descargar archivo MP3 de Javier López de Casenave
http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/GabrielaKlier.mp3
Descargar archivo MP3 de Gabriela Klier
Hoy en día casi nadie se atrevería a cuestionar la necesidad de proteger y conservar especies en riesgo de extinción. Tal vez el más promocionado, hace ya muchos años, fue el oso panda, cuya imagen se convirtió en el logo de una organización ambiental. De más está decir que en China, quien se aventure a cazar un panda puede cargar con una cadena perpetua. En la Argentina, el oso hormiguero, el ciervo de las pampas y el yaguareté son algunos de los animales que han acaparado el interés de los conservacionistas. Sin embargo, si alguna especie de cucaracha o de serpiente venenosa estuviera en peligro, ¿habría muchos interesados en protegerlos?
Es que decidir qué conservar y por qué depende de muchos factores, además de los biológicos, y entran en juego aspectos sociales, económicos, afectivos y, sobre todo, morales. Por ello, la conservación entraña una ética, es decir, un conjunto de principios que definen valores: lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo que no lo es. Ello implica que, frente a la necesidad de tomar decisiones, puedan existir diferencias, según la posición ética de cada uno.
Valor utilitario
“Para la posición conocida como antropocentrismo, o ética de la conservación de los recursos, conservar la naturaleza tiene sentido porque esta nos provee de bienes y servicios, y es útil en algún sentido”, detalla el doctor Javier López de Casenave, profesor en Exactas-UBA de Biología de la Conservación.
Esa posición ética centrada en el hombre tiene sus raíces en un movimiento filosófico desarrollado entre los siglos XVIII y XIX, el utilitarismo, cuyos máximos exponentes fueron los filósofos británicos Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Para el utilitarismo, la moralidad de una acción se define por su utilidad para los seres humanos y su capacidad de producir el máximo bienestar para el mayor número de personas.
Así, para el antropocentrismo, la naturaleza no tiene valor intrínseco, sino apenas un valor utilitario: proteger la diversidad de especies vale la pena en la medida en que esta sea un medio para satisfacer un fin: obtener alimentos, madera para muebles, o sustancias con potencial farmacológico, entre otros. En esta línea, la única entidad con valor intrínseco es el hombre.
La posición antropocéntrica, con foco en el utilitarismo y en la conservación de recursos, no busca proteger a los individuos, sino a las especies. Por ejemplo, en un bosque podemos talar un gran número de árboles para obtener madera, pero lo importante es que esa especie de árbol se conserve para las generaciones venideras.
Valor intrínseco
En el polo opuesto, se desarrolló otra postura que asigna valor intrínseco a la biodiversidad, sin considerar si aporta beneficio al hombre. “Se conoce como visión biocentrista, o ética romántico-trascendental de la naturaleza, y tiene su raíz en algunos autores del siglo XIX, como el naturalista de origen británico John Muir, y los escritores estadounidenses Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Todos ellos exaltaron la importancia de los entornos naturales, en algunos casos rozando casi lo sagrado, y reconociendo al hombre solamente como una pieza más en el marco de la naturaleza. En el biocentrismo, lo que posee valor intrínseco no son las especies sino el individuo –el organismo–, ya sea un mamífero, una cucaracha o una bacteria”.
No obstante, el biocentrismo presenta diversas variantes, que van desde atribuir valor intrínseco a todos los individuos, hasta reconocer ese valor solo en algunos, por ejemplo, aquellos que poseen un sistema nervioso central y tienen la capacidad de sentir placer y dolor. Estos, que son denominados “sintientes” e incluyen a todos los vertebrados, tendrían un valor intrínseco superior a aquellos que “no sienten”.
“El biocentrismo y el antropocentrismo dieron pie al inicio de los movimientos ambientales”, señala López de Casenave. Por un lado, el antropocentrismo generó la idea del uso sustentable de los recursos naturales, e impulsó la creación de áreas protegidas para uso múltiple, donde se puede hacer turismo, cría de animales, o extracción de productos en forma racional, entre otros.
Por el otro, el biocentrismo originó el activismo ambientalista y favoreció el establecimiento de las primeras áreas protegidas intangibles: los parques nacionales. El primero en el mundo fue Yellowstone, en Estados Unidos, en 1872; y, en la Argentina, el Parque Nahuel Huapi, en 1934 (área protegida desde 1903).
La tercera posición

El biocentrismo y el antropocentrismo dieron pie al inicio de los movimientos ambientales. El biocentrismo originó el activismo ambientalista y favoreció el establecimiento de las primeras áreas protegidas intangibles: los parques nacionales. El primero en el mundo fue Yellowstone, en Estados Unidos, en 1872. Foto: Brocken Inaglory/wikipedia
A partir de esas posturas extremas, a fines de la década de 1940 surge una tercera posición: el “ecocentrismo” –también denominado “ética ecológico-evolutiva de la Tierra”– cuyo representante fundamental fue un ingeniero forestal estadounidense, Aldo Leopold. “Esta visión tomó lo mejor de los movimientos anteriores”, estima López de Casenave, y agrega: “El ecocentrismo asigna valor intrínseco a la naturaleza, y también reconoce su valor utilitario”. Esta postura es superadora porque asigna valor a los sistemas ecológicos, que son los que hay que conservar, entre otras razones porque ellos brindan beneficio al hombre, pero además, porque poseen un valor intrínseco.
“Para mí es una combinación muy sabia entre la visión utilitarista extrema y la biocentrista extrema, y posee una base científica sólida”, sostiene López de Casenave.
Esta postura alcanza su desarrollo pleno en la década de 1970, cuando se producen diversos hitos en política ambiental. Por ejemplo, en 1972 se realizó en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el primer gran encuentro internacional sobre medio ambiente. Asimismo, en ese año se publicó el informe Los límites del crecimiento, donde el Club de Roma –fundado en 1968 por un grupo de políticos y científicos preocupados por el futuro del planeta– alertaba acerca de la necesidad de controlar el crecimiento poblacional.
“En la efervescencia cultural de la década del 60 comienza a instalarse en la opinión pública el tema ambiental; y a principios de los años 80 surge la biología de la conservación como disciplina científica, construida sobre la base del ecocentrismo”, señala López de Casenave.
Si bien el ecocentrismo predomina en el ámbito científico, se podría decir que en la sociedad conviven las diversas posturas éticas, y ello se hace evidente en los conflictos ambientales. Por ejemplo, como señala la licenciada Gabriela Klier, becaria doctoral en Exactas-UBA: “Si le damos valor al ecosistema, ¿qué se hace con las especies invasoras, por ejemplo con los castores introducidos en 1950 en Tierra del Fuego?”.
Con el fin de proteger el ecosistema, se busca controlar a la especie foránea. Al respecto Klier se pregunta: “¿A partir de qué momento tenemos un sistema natural?”, y prosigue: “Si el hombre es parte de la naturaleza, ¿por qué no consideramos como natural la introducción del castor? Si, por ejemplo, un albatros lleva cierto parásito a una región, ¿por qué tendríamos que combatir al parásito?”.
El problema, para esta investigadora, es que las decisiones sobre la conservación no siempre tienen en cuenta a los actores sociales, factores que sí eran considerados por Aldo Leopold, el impulsor del ecocentrismo, quien, por ejemplo, ponía énfasis en la relación entre el granjero y su ambiente, y señalaba que, en ciertos lugares, el manejo humano de un ecosistema podía generar mayor biodiversidad.
Parece difícil llegar a un consenso sobre qué proteger, ya se trate de las gaviotas que afectan a las ballenas en Puerto Madryn (ver Recuadro “Ballenas y gaviotas”) o los castores invasores en Tierra del Fuego. “Un gran filosofo de la biología decía que la biodiversidad es lo que los biólogos de la conservación conservan”, comenta Klier.
Una pregunta es si, cuando se trata de cuestiones éticas y sociales, es posible aplicar un principio universal para decidir qué conservar, sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada región.
“El problema de una postura ecocentrista, que olvida el lugar del hombre y de la diversidad cultural, es que termina conservando para nadie, simplemente porque tiene un valor en sí”, sostiene Klier, y cuestiona que sean los científicos los que decidan qué se debe conservar, sin un diálogo con los distintos sectores sociales.
Naturaleza lastimada
Por su parte, el doctor Claudio Campagna, científico conservacionista de la Wildlife Conservation Society, se sitúa en una posición lateral al ecocentrismo, cercana a la “romántica-trascendental”. Su interés hace foco en la conservación de especies, y rechaza toda perspectiva relativa al interés humano que pueda llevar a una extinción. “Una extinción empujada por razones antrópicas, fuera del marco de la selección natural, es inaceptable, de manera mucho más profunda que el rechazo ético a la esclavitud, la tortura, o los genocidios”. Y prosigue: “La falta de comprensión ética ante una extinción se debe a que carecemos del lenguaje para decir su trascendencia, carecemos de las herramientas intelectuales para poner en perspectiva la ocurrencia con el sentido que requiere”.
Pero ¿qué lugar ocupa el ser humano en la naturaleza? Según Campagna, “un lugar éticamente conflictivo dado que evadimos las reglas naturales, nos escudamos de ellas sin aceptar que jugamos a otro juego. Tenemos la capacidad de aniquilar ambientes, con sus especies incluidas, a escala planetaria pero queremos vernos como una especie más”. Y subraya: “Yo prefiero hoy entendernos fuera de la naturaleza”.
Pero ¿hay que proteger también a las especies dañinas? El investigador responde: “Hoy padecemos a la Naturaleza porque estamos en todas partes. Hasta no entender el significado de exterminar hasta la extinción, mejor no causar ninguna”.
Por su parte, Gabriela Klier acuerda con Campagna en su crítica al desarrollo sostenible. “La pérdida de biodiversidad está muy relacionada con la idea de desarrollo y crecimiento económico”, subraya. Pero, para esta investigadora, toda propuesta de conservación tiene que tener en cuenta al hombre, por ejemplo, a las comunidades con siglos de arraigo y conocimiento respecto del manejo del bosque chaqueño. Esas comunidades, durante más de 500 años, pudieron mantener los bosques, bosques que luego serían destruidos en pocas décadas en pos del desarrollo agrícola.
Claramente, la relación del hombre con la naturaleza es compleja. Y parecería que cualquier posición que se asuma puede colisionar con intereses económicos, políticos y sociales. ¿Tiene la ciencia la última palabra? Los hechos sugieren que el camino es el consenso entre los diferentes actores. Algo difícil de lograr. Mientras tanto, hay una perdedora: la biodiversidad. Pero ello redunda también en pérdida para la humanidad.
Ballenas y gaviotas
En la sociedad conviven diversas posturas éticas, que están presentes ante cualquier conflicto ambiental. Por ejemplo, en Puerto Madryn, Chubut, aumentó la población de gaviotas, y estas atacan a las ballenas y les producen lesiones. ¿Cómo encarar el problema? Dado que las ballenas constituyen un recurso turístico, la postura utilitaria argumentará que es necesario protegerlas porque son fuente de ingresos, y se buscará controlar a las gaviotas. En cambio, el argumento de una perspectiva ecocéntrica se basará en que las ballenas deben ser protegidas porque sin ellas se vería afectado el sistema. Por su parte, los biocentristas, en una posición extrema, se opondrán al control de las gaviotas y las defenderán por su valor intrínseco como individuos.
Biodiversidad versus desarrollo
En su libro Bailando en tierra de nadie: hacia un nuevo discurso del ambientalismo, Claudio Campagna sostiene que es el lenguaje el que impide captar el significado de la crisis de las especies. Cuestiona la idea de “desarrollo sostenible”, cuyo “verdadero significado es el de usar las especies para que las economías globalizadas crezcan y sostengan el consumo expansivo como idea de bienestar”, y destaca: “Las consecuencias son brutales aunque el conservacionismo no les preste atención, porque este armazón discursivo no solo fracasa en remediar las amenazas, facilita que se instalen”.
Para el autor, el lenguaje no llega a indicar que existe una crisis, solo aporta datos e información, pero no da el verdadero significado que, a su juicio, es el de “lastimar” a la Naturaleza. La Naturaleza lastimada, en el lenguaje de Campagna, es la posición opuesta a los valores estéticos de las especies. Lo bello tiene su contrapunto en la herida, el daño, el sufrimiento. Considera que la crisis de las especies debería entenderse bajo el discurso ético con que se afronta el tema de la esclavitud. “No se dice que la esclavitud podría ser sustentable y generar empleo –sostiene– sino que se la excluye de lo aceptable”.
Asimismo, compara la pérdida de una especie con la de un número natural, o de un elemento químico de la tabla periódica. “En el contexto del lenguaje matemático, si se creara un vacío allí donde es primordial la ocurrencia de un número, se debería replantear una buena parte del universo de la disciplina, y de su parte integrada a nuestra vida cotidiana. El mundo sería otro. Pero la extinción no se entiende de la misma manera”.
“El desarrollismo sostenible conduce hacia lo que esa ideología más teme: el debilitamiento del ‘progreso’, la implosión de la trama económica mundial y la consiguiente caída de la prosperidad económica”, sostiene Campagna.