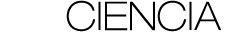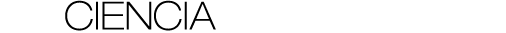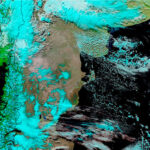El lector de los Andes
Víctor Ramos no solo habla rápido, su carrera también se ha desarrollado de manera vertiginosa para quien estudia las velocidades de levantamiento de los Andes. Fue el primer sudamericano en ser miembro honorario de la Sociedad Geológica Americana, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y carga con 60 años de campaña en su mochila por América, Asia y Europa. Obtuvo numerosos premios locales e internacionales, pero su verdadera colección de logros es otra.
Estaba convencido de que sería abogado. Un profesor de matemática del secundario le sembró dudas: “Usted estudiando Derecho… Ramos, piénselo bien”. Y en Ochocientas ochenta y ocho palabras sobre la ciencia de Eudeba, encontró la frase que necesitaba. «Yo nunca había escuchado la palabra geología, pero ese librito decía que, si te gustaban la física, la química y la montaña, tenías todo lo necesario para ser un geólogo”, recuerda. Habla muy rápido este estudiante precoz, que ingresó a los 15 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y terminó a los 19. Fue a los Apalaches, Rocallosas, Himalaya, Urales, Pirineos, se quedó con ganas de los Apeninos y encontró su segundo hogar en la cordillera que es casi otro de sus apellidos: Andes.
Hoy, Víctor Alberto Ramos, es Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior emérito del CONICET, primer sudamericano en ser miembro honorario de la Sociedad Geológica Americana, en una extensa lista de títulos académicos. Pero hace sesenta años, cuando cargó su mochila para su trabajo final de licenciatura en geología, no tenía mucha idea de dónde iba junto con un par de burros que cargaban los equipos y carpas. “Mi director de tesis me dijo: ‘Usted cruce la Cordillera Oriental en Jujuy y, cuando llegue a la divisoria de aguas, termina su relevamiento’. No había mapa, lo tenía que hacer en el camino”, dice.
Y comenzó a andar junto con sus compañeras inseparables, la libreta de anotaciones, la brújula, la plancheta (la cual permitía construir el mapa) y la cámara con las fotos contadas en el rollo. Nunca equivocó el rumbo. “Si uno se pierde, es un mal geólogo”, señala. A veces, el rastro que perseguía lo llevaba a sitios impensados como le ocurrió en Mendoza. “Nos metimos -narra- en una quebrada y pensamos: ‘por aquí pasó alguien’. Empezamos a seguir la huella, que cada vez se angostaba más. De golpe, había un precipicio, y un metro más allá continuaba la huella. ¿Cómo hizo? Ahí, nos dimos cuenta de que era un guanaco que con un salto sorteaba el abismo. Por eso, le pusimos Quebrada Guanaquita”.
No cruzaron la grieta, pero tampoco cambiaron la meta. Entonces, hicieron un rodeo para alcanzar la cima. La consigna siempre era llegar lo más alto posible porque “de arriba, todo se ve mejor”. En este sentido, una frase de un profesor siempre lo guió: “La verdad está detrás de la última loma”.
“Mi director de tesis me dijo: ‘Usted cruce la Cordillera Oriental en Jujuy y, cuando llegue a la divisoria de aguas, termina su relevamiento’. No había mapa, lo tenía que hacer en el camino”.
En este hábito por pisar la cúspide, finalmente llegaron a la punta de un cerro de unos cinco mil metros. “No había nada, ni pruebas de que antes alguien había estado por allí. De arriba se veía toda la geología del lugar. Era una maravilla. Por eso, junto con mi colega Daniel Pérez, le pusimos Cerro Mirador. Eso lo anotamos en un papel que protegimos con un plástico, y lo dejamos en la cima como testigo de cumbre”, precisa sobre lo vivido en 1989.
“Hace un año, recibí un mail de unos andinistas que decía: ‘Miren lo que encontramos’, con una foto de ese mismo documento, pero muy desgastado. Realmente fue extraordinario, porque escribí decenas de esos testigos de cumbres en mis exploraciones, y este es el primero que me llegó de vuelta, luego de 30 años”, relata aún con asombro, sobre este hallazgo en esa cima ubicada al este del Aconcagua y que hoy, en homenaje, pasó a llamarse Cerro Mirador de los Geólogos.
Poco a poco es más difícil hallar lugares recónditos. “Antes, cuando había más zonas vírgenes, se tenía la atracción de pensar ‘¿qué encontraremos en este sitio?’ Ahora, con las imágenes satelitales, fotografías aéreas, y toda esa parafernalia, uno casi va sólo a chequear acá y allá. Hoy, las campañas duran 4 ó 5 días antes, dos meses y medio. No se sale sin el GPS, ni la tablet que hace de libreta de anotaciones, pero además permite marcar por dónde se va, no se necesita la brújula. Con un dron, una persona en una oficina en Londres, puede manejar y observar toda la cuenca neuquina”, compara.
– Este cambio tecnológico, ¿le quitó cierto gusto al trabajo de campo?
– No, porque el camino es el medio, pero la finalidad es otra.
La consigna siempre era llegar lo más alto posible porque “de arriba, todo se ve mejor”. Una frase de un profesor siempre lo guió: “La verdad está detrás de la última loma”.
Cita en Moscú
Cuando se le habla de su pasión por la geología, le viene una imagen. Un congreso científico en la capital de la vieja Unión Soviética, y un hombre sentado en la tercera fila, que no necesitaba auriculares para la traducción de las ponencias en ruso. Ramos pensó que era soviético y se acercó a hablarle en ese idioma que un poco había aprendido en casa de sus suegros en Buenos Aires, pero se sorprendió al descubrir que era estadounidense y que también hablaba español.
A poco de conocerlo, él le dijo a Ramos: “Hay gente que colecciona cosas, yo colecciono montañas. Cuantas más montañas uno ve, más se aprende. Una de las que me falta conocer son los Andes”. Enseguida, y sin dudar, Ramos respondió que iría ese verano a la cordillera sudamericana, y lo invitó. “Vino, se quedó en el campamento base porque ya rondaba los 80. Entonces -agrega-, le ofrecimos dejarle una carpa mientras aguardaba nuestro regreso de la expedición geológica. Nos dijo que gracias, pero prefería dormir a la intemperie, bajo las estrellas, porque ¡cómo se iba a perder la espectacularidad de Orión!”.
Era John Rodgers, profesor de geología de la Universidad de Yale, Estados Unidos. “Nos hicimos muy amigos. Yo había estudiado con sus libros. Fue fabuloso”, dice entrecortado por la emoción. Con él recorrió los Apalaches y, algo que vio ahí, años después volvió a encontrarlo en el desierto de San Juan. “Se trataba de rocas marinas, del fondo oceánico. Allí, donde hoy están a miles de metros de altura, había un océano que dividía lo que sería Argentina, que en ese entonces formaba parte de la masa continental de Gondwana, y la placa que chocó -donde hoy estaría Chile- y se sospecha que era un desprendimiento de Laurentia, el nombre del viejo continente de América del Norte”, sintetiza sobre su descubrimiento.
Este hallazgo de 1985 le significó en ese momento no pocas burlas e incredulidades de colegas, pero 25 años después, fue el pasaporte para su ingreso a la Academia Chilena de Ciencias y a la Sociedad Geológica Americana, que lo nombró miembro honorario.
Encuentros impensados
Geólogo todo terreno, Ramos nunca paró de andar. “Cuando en la UBA no había un mango, íbamos a dedo a los Andes, porque no alcanzaba para el micro”, dice. Caminó días por el Himalaya con un equipo científico de China, y cuando parecía estar casi tocando el cielo, y donde casi nada se podía hallar, “de pronto, aparece un monasterio -precisa- a 5.500 metros de altura, con monjes tibetanos que se dedicaban a meditar, rezar y, algunos de ellos, a pintar”. Es más, de allí trajo un lienzo de pintura naif, que hoy cuelga en su casa.
Ramos halló a otro seguidor de un culto, pero esta vez a una deidad argentina, cuando iba a bordo de un Jeep en Pakistán. Era una comitiva científica, intentando llegar a la Cordillera del Karakórum, que reúne 5 de las 14 cumbres de más de 8 mil metros que existen en el planeta, y donde chocan las placas tectónicas euroasiática e índica. “El camino ponía los pelos de punta, porque había precipicios tremendos, y de golpe en un sitio angostísimo aparecía otro vehículo en sentido opuesto. Iba con mi amigo inglés Michael Coward en 1988, y de pronto, le pido que frene cuando veo a un chico en un pueblito de unas decenas de habitantes, cerca de Gilgit, a 4 mil metros de altura, con la remera de Maradona”, relata.
Tampoco lo podía creer, cuando en 2005, se encontró en Asia Central en el mismo sitio que había estado Pablo Groeber, “quien fue en 1907 -indica- el primer tipo que hizo la geología del Tien-Shan”, que en chino podría traducirse como montañas celestiales. Era un viejo sueño ir a ese lugar, estudiado por ese admirado geólogo, y que da nombre al Laboratorio de Tectónica Andina del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, fundado por Ramos y donde investiga desde hace décadas en Exactas UBA.
Andante de los Andes
Para un turista u observador desprevenido, las cordilleras pueden resultar paisajes casi calcados. Gigantes de piedra que parecen fijos, inmutables. Nada más alejado, a los ojos de Ramos. “Cuando uno va caminando por la montaña es como si fuera leyendo un libro. Las montañas son como libros, cada una diferente y con su historia. Uno dice los Andes y cree que sus 8 mil kilómetros de extensión son iguales. Y no. Cada sector es distinto al otro. Yo los conozco desde Colombia, Ecuador, Perú hasta la Patagonia, y en un sitio pasaron cosas, que no ocurrieron en otro lugar. Y de quietos no tienen nada. Ahora, están creciendo a la misma velocidad que lo vienen haciendo en los últimos 20 millones de años”, explica. Hoy, esos gigantes aumentan milímetros su altura cada año, pero esa pequeñez suma kilómetros luego de varios millones de años, según señala este estudioso de las velocidades de levantamiento andino.
“Cuando alcancé la cima del Aconcagua, busqué las rocas que me parecieron más interesantes, para analizar luego en el laboratorio. A raíz de eso, hoy sabemos su edad”, dice con orgullo.
Lejos de ser cordilleras fósiles, como las Rocallosas o los Urales que chocaron y quedaron en calma, los Andes siguen vivitos y activos. Placas en pugna, con tensión acumulada que cuando pueden descargan en erupciones o sismos, como el que vivió Ramos, por primera vez, en el valle del Bermejo en San Juan.
A eso de las 11 de la mañana, iba con dos alumnos a ver una falla activa. De golpe, sienten “cra-cra-cra como si machacaran las piedras y en medio de la nada parecía que viniera un camión con acoplado. Un ruido atronador, una gran polvareda y uno empieza a saltar para arriba y para abajo”, describe. Estaban a 20 kilómetros del epicentro del terremoto de 4° en la escala de Richter. Pero como se ubicaban a campo abierto, no les pasó nada. Fueron segundos que parecieron siglos, pero que no interrumpieron su camino. Finalmente, llegaron a ver la “falla activa, que no se había movido”, observa. Vivió otros 4 ó 5 sismos. “Una experiencia que se la recomiendo a todo geólogo porque permite saber cómo es y tomar conciencia de ello”, indica.
Los grandes sacudones, como el terremoto y tsunami registrado en Chile, en febrero de 2010, “corrieron Buenos Aires, unos tres centímetros al oeste; Mendoza se movió como 20 centímetros, y tres metros la ciudad chilena de Concepción, cercana al epicentro. En tanto -puntualiza-, el Aconcagua, según estudios de Andrés Folguera, cayó unos pocos centímetros”.
Justamente, Ramos alcanzó la cima del coloso de los Andes, cuando aún era un poquito más alto de lo que sería ahora. No fue fácil, y tuvo varios intentos fallidos por mal tiempo. En uno de ellos, casi muere de frío, en el mismo sitio donde perdió la vida congelado Walter Schiller, otro gran geólogo. “A 6.200 metros, junto con Daniel Pérez, armamos la carpa demasiado cerca de un precipicio enorme. La llenamos -cuenta- con 27 grandes piedras para que no se vuele. Menos mal, porque luego vino una tromba, que la succionó y estiró hacia arriba, rompiendo los parantes y las lonas. Fue como una ametralladora, tra-tra-tra, que partió todo”.
A la intemperie, con una frazada de emergencia que llevaban, aguardaron a que el temporal amaine. “Cuando lagrimeaba o moqueaba, el frío congelaba las gotitas como estalactitas y se unían al hielo del bigote y la barba. Me impedía abrir la boca. Con los mitones me golpeaba todo el tiempo para partir el hielo que se formaba, y poder respirar”, evoca.
En el quinto intento, finalmente alcanzó la cima. “Había terminado la geología del Aconcagua, y era la última vez que tenía una excusa para ir a la cumbre”, dice. En esa ocasión fue solo, sin líquido porque su termo se lo dejó en el camino a dos mendocinos muy afectados por la altura, y con solo tres fotos contadas en el rollo. “Cuando alcancé la cima, busqué las rocas que me parecieron más interesantes, para analizar luego en el laboratorio. Y a raíz de eso, hoy sabemos la edad del Aconcagua”, dice con orgullo luego de haber cargado esos 20 kilos de piedras en la mochila durante el descenso. Estas demostraron que el coloso no era un volcán, pero tenía rocas volcánicas que se habían formado cuando este gigante estaba ubicado a kilómetros de distancia, antes de ser trasladado a su actual posición en uno de los tantos movimientos andinos.
En el camino de regreso, Ramos encontró el termo con té a 6.500 metros de altura, en el refugio Independencia, que le habían dejado los mendocinos para devolvérselo. Cuando ellos prepararon el té “le agregaron tanto Glucolín, un azúcar que ayuda en las alturas, que me caí al piso por un espasmo esofágico. Allí, estuve un rato largo, hasta que lentamente me fui sobreponiendo al dolor”, narra sobre una de sus tantas vicisitudes, para quien parece haber sido protagonista de cien vidas. Por ahora, estas peripecias no las escribirá en un libro, sino que está ocupado en lanzar su obra La Manzana de las Luces, mientras prepara su trabajo Historia de la Geología. Ramos y sus investigaciones ya forman parte de los anaqueles científicos de la Argentina y el mundo. Pero, él encuentra su mejor biblioteca en la montaña, no se cansa de leerla, ni de descifrarla.