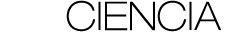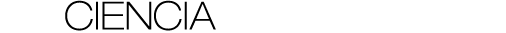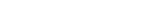Ciencia en lo profundo
La jefa científica de la expedición “Vida en los extremos” cuenta cómo será la exploración de los ecosistemas quimiosintéticos del fondo del Mar Argentino, habitados por una peculiar fauna que se alimenta de energía química. La investigadora de Exactas UBA ya ha visto esos ambientes con sus propios ojos: es la argentina que alcanzó las mayores profundidades oceánicas. Lo hizo en Alaska, a más de 4.900 metros bajo la superficie.
¿Es María Emilia Bravo la argentina que más profundo ha llegado en sus inmersiones submarinas? “Entiendo que sí, soy yo”, sonríe la jefa científica de la expedición “Vida en los extremos”, que en poco más de dos semanas zarpará hacia el talud continental argentino a bordo del Falkor (too), en la tercera y última campaña impulsada por el Schmidt Ocean Institute, que será liderada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
“Yo pude sumergirme en ecosistemas quimiosintéticos, los pude ver”, se le ilumina el rostro a la bióloga del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA). Descendió a lo profundo del océano en el Alvin, un famoso sumergible tripulado construido por la Marina estadounidense en la década del ’60, que exploró los restos del Titanic y se utilizó para cientos de estudios científicos del fondo marino.
“El Alvin tiene capacidad para tres personas. Me sumergí por primera vez en 2023, en ecosistemas quimiosintéticos del sur de California, a 1020 metros de profundidad. Y el año pasado descendí en Alaska, en un ecosistema quimiosintético a 4907 metros de profundidad. Fue una inmersión larga, de 12 horas aproximadamente, y fue espectacular. El sumergible tiene una especie de cápsula esférica, de unos dos metros de diámetro, con unos asientos chiquititos para los científicos. Como soy alta, tenía que ir medio enrollada –Bravo hace una extraña contorsión–, tratando de no chocar la cabeza con los comandos, con las luces, y al mismo tiempo registrando en un bloc todo lo que veía, dando instrucciones para la toma de muestras, y buscando ver por las ventanitas del submarino todo lo que las cámaras no captaban”.
“Me sumergí por primera vez en 2023, en ecosistemas quimiosintéticos del sur de California, a 1.020 metros de profundidad”.
Lo que viene, a partir del 14 de diciembre, cuando el Falkor (too) vuelva a partir del puerto de Buenos Aires, es la exploración de los ecosistemas quimiosintéticos del Mar Argentino. María Emilia Bravo integró las campañas YTEC-GTGM a bordo del buque científico “Austral”, del CONICET, que los detectaron por primera vez en nuestro talud continental. “En aquellas expediciones pudimos localizarlos y encontramos evidencias tróficas de la quimiosíntesis. Ahora vamos a tener a disposición una cantidad de recursos extraordinarios, vamos a poder verlos y estudiarlos en detalle, de un modo integral”.
¿Qué son los ecosistemas quimiosintéticos? “Son ambientes donde la principal fuente de alimentación proviene de compuestos químicos, en general gas metano o sulfuro de hidrógeno, que son metabolizados por microorganismos. En el fondo del mar, estos ambientes se encuentran asociados a filtraciones naturales de fluidos. El gas metano se observa entonces en la forma de plumas de burbujas o cortinas de burbujas que surgen desde el fondo. Hay en los ecosistemas quimiosintéticos toda una trama trófica alternativa a la fotosíntesis, sustentada en microorganismos que son capaces de alimentarse y de producir energía a partir de estos gases. Y también se asocian a ellos múltiples especies, con mayor o menor nivel de dependencia de esa fuente alimenticia.”
Bravo explica por qué la campaña fue bautizada “Vida en los extremos”: “Porque los ecosistemas quimiosintéticos presentan una paradoja para la vida. Pueden excluir a la mayoría de las formas de vida, que no toleran la concentración nociva de gases, y al mismo tiempo, esos gases son una extraordinaria fuente de alimento para aquellas especies que sí pueden tolerarlos. Por eso es común que se encuentren especies raras. En cada nuevo estudio en profundidad que se realiza en este tipo de ecosistemas, aparecen un montón de especies nuevas, y muchos de estos descubrimientos aportan información sustancial para comprender la evolución de la vida en la Tierra. En paralelo, nuestra campaña tiene un plus: no sólo vamos a estudiar ecosistemas extremos, también vamos a hacerlo literalmente de un extremo al otro de nuestro mar profundo, de norte a sur”.

La bióloga formó parte del proyecto “Metanosphere”, que a bordo del buque RV Atlantis estudió ecosistemas quimiosintéticos en el Pacífico Norte.
¿Y qué especies mostrará esta vez el ROV SuBastian? “Esperamos ver con nuestros propios ojos algunos de los organismos más conspicuos asociados a estos ecosistemas. Primero, bacterias y arqueas que, aunque usualmente son microscópicas, forman consorcios y dan lugar a lo que se llama matas microbianas que se extienden por el fondo marino. Luego, posiblemente veamos mejillones y almejas quimiosintéticas, gusanos tubícolas y otras especies que tienen distintos niveles de relación trófica, biológica o ecológica con estos sistemas, entre ellas, crustáceos, corales, anémonas, estrellas de mar y muchas otras”, enumera la bióloga, y advierte que “la biota de estos ecosistemas tiene otros usos, como áreas de desove o de cría o de refugio, por eso es común encontrar otras especies aunque no sean estrictamente dependientes del gas metano.”
El ya célebre vehículo submarino operado a distancia es el dispositivo clave de la campaña, tanto para los investigadores, que accederán a ambientes aún inexplorados, como para el público que podrá ver las imágenes del fondo marino vía streaming. “Vamos a hacer muchas inmersiones con el ROV, unas 15 como mínimo, y durante esos streamings habrá distintos integrantes de nuestra tripulación narrando lo que se vea. Yo probablemente esté trabajando tras bambalinas, pero intentaré participar de alguna de las transmisiones”.
María Emilia Bravo lleva en el brazo izquierdo el tatuaje de un polinoido, de la familia de los poliquetos. “Tiene élitros, que son como escamas, y debajo de las escamas, unos ojitos muy lindos. Cuatro ojos a falta de dos. A mí me gustan mucho. Probablemente aparezcan –se entusiasma–, aunque quizás no individuos tan grandes como para verlos a simple vista”.
Como todas las campañas impulsadas desde hace más de una década por el Schmidt Ocean Institute, “Vida en los extremos” comenzó mucho antes de zarpar. “El proyecto se inició en 2023, cuando el SOI abrió la convocatoria de iniciativas de exploración científica para el Atlántico Sur. Lo propusimos, resultó electo, y enseguida empezaron los preparativos.
“Vamos a hacer muchas inmersiones con el ROV, unas 15 como mínimo, y durante esos streamings habrá distintos integrantes de nuestra tripulación narrando lo que se vea”.
Durante todo este año estuvimos principalmente abocados al desarrollo logístico de la campaña océanográfica, a la coordinación de los equipos de trabajo y a la gestión administrativa. Y el proyecto en sí continuará por lo menos otros tres años, con el procesamiento de toda la información que recopilemos. Será la última campaña del SOI en Argentina y liderada por argentinos. En 2026, la investigación se traslada a Brasil, y en 2027, a la costa de África”.
La inminente expedición reúne a una tripulación científica excepcional, conformada por especialistas en áreas muy diversas, desde la ecología de invertebrados bentónicos hasta la geología y la geofísica marina. Entre tantos destacados investigadores, navegará una protagonista central de este tipo de expediciones en todo el globo: la oceanógrafa estadounidense Lisa Levin, profesora emérita de ecología marina en el Instituto Scripps, de la Universidad de California San Diego, quien desde hace cuatro décadas investiga la fauna asociada a las “filtraciones frías” (cold seeps) en el fondo del océano.
“Lisa es una leyenda viva en el estudio de ecosistemas quimiosintéticos, una referente global en la investigación del mar profundo, que ha hecho grandes esfuerzos por traducir el conocimiento científico en acciones políticas de conservación, y que además de ser una científica brillante, es una excelente persona –dice Bravo–. La contacté por e-mail en 2017, tuvimos un intercambio muy fluido y terminamos colaborando formalmente: ella fue mi directora desde el postdoctorado. En 2021 pude ir a trabajar en su laboratorio con una beca Fulbright, y después seguimos buscando alternativas para que yo pudiera ir o ella pudiera venir. Y ahora, después de que ella me invitara a participar de dos campañas en el Hemisferio Norte, podemos compartir este proyecto en el Atlántico Sur”.

Bravo saliendo del Alvin, el minisubmarino con el que descendió más allá de los 4.900 metros de profundidad en Alaska.
María Emilia Bravo supo muchos años atrás que los ecosistemas quimiosintéticos le “volaban” la cabeza. “Tuve la fortuna de crecer en el campo, rodeada de naturalistas sin formación académica, que además eran amantes del mar –cuenta–. De chica miraba muchos documentales, y si bien no tenía mucho acceso a libros, una vez me regalaron uno de National Geographic que tenía unos pogonóforos que –repite– me volaron la cabeza”.
Los pogonóforos o siboglínidos son una rara familia de animales que viven junto a las filtraciones de gases del fondo marino. “Estos gusanos tubícolas –describe Bravo–, que son poliquetos siboglínidos, construyen tubos de quitina y pueden alcanzar grandes dimensiones, formando arrecifes, o bien pueden ser muy pequeños, del diámetro de un pelo. Los siboglínidos tienen a las bacterias quimiosintéticas en sus cuerpos, como simbiontes. Su tubo digestivo está tan modificado que se dedica básicamente a cultivar bacterias quimiosintéticas”.
María Emilia Bravo estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, pero pronto entendió que para estudiar ecosistemas quimiosintéticos, no bastaba la biología. “Cuando arranqué mi doctorado, me di cuenta de que tenía que empezar por el principio, o sea, primero tenía que encontrar el gas. Porque en la Argentina no se sabía nada sobre ecosistemas quimiosintéticos. Por eso, mi primer día como bióloga me encontró estudiando registros sísmicos”.
“De chica miraba muchos documentales y una vez me regalaron un libro de National Geographic que tenía unos pogonóforos que me volaron la cabeza”.
Trabajó con los geólogos Guillermo Lizasoain y Salvador Aliotta en el Laboratorio de Geofísica Marina del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), empezando claramente “por el principio, en la orillita”, colaborando en el estudio de la morfología sedimentaria del estuario de Bahía Blanca, para luego ir alejándose de la costa, en busca de los gases y de la fauna a ellos asociada. Posteriormente, se doctoró en el estudio de comunidades de invertebrados bentónicos en el IADO, bajo la dirección de la bioecóloga Sandra Fiori, y en 2019 llegó al IGeBA, en Exactas UBA, para su posdoctorado, con la guía de Lisa Levin y del experto en geofísica marina Alejandro Tassone.
Y finalmente los encontro: el gas y los ecosistemas. Ahora Bravo lidera una expedición que permitirá verlos, en vivo y en directo. “Por lo que sabemos, en la evolución de la vida en la Tierra, primero existió la quimiosíntesis y luego apareció la fotosíntesis. Ahora conviven, coexisten, todavía no terminamos de entender cómo y a qué nivel. Entonces, este tipo de laboratorios naturales nos ayudan a construir ese rompecabezas –resume el quid de la expedición–. El fondo del mar almacena, en todo el planeta, cantidades enormes de gas metano, que es en este sentido un modelador de la biodiversidad, de las funciones ecológicas que cumplen estos ecosistemas, y que también influye en los ciclos biogeoquímicos, en las condiciones y las características físicas y químicas del fondo marino, a escalas que todavía tampoco logramos entender. Tampoco sabemos muy bien cuánto y cómo se distribuye, porque gran parte del Hemisferio Sur aún no ha sido explorado. La forma en la que escapa, la tasa en la que se filtra hacia la columna de agua y cuánto de eso llega la atmósfera, es algo que tenemos que aprender a medir. Ahora empezamos a tener las tecnologías para hacerlo. Y por lo que sabemos de los ecosistemas quimiosintéticos, la fauna y la microbiota asociadas a las filtraciones de metano pueden tener un rol muy importante en el secuestro del gas. Se estima que pueden secuestrar hasta el 80% del metano impidiendo que se libere a la atmósfera. Por eso, el estudio de estos ecosistemas y su rol en la regulación climática es algo que adquiere cada vez más presencia en las agendas científicas internacionales”.
A pocos días de iniciar una extraordinaria aventura de conocimiento, María Emilia Bravo no oculta su emoción: “Ser la jefa científica de esta campaña y del proyecto científico que involucra es un honor enorme y una responsabilidad también gigante. Yo me siento muy agradecida de estar en esta instancia, aprendiendo, a hombros de gente tan experta de mi país y del extranjero, y muy satisfecha con todo el apoyo institucional que tenemos. Estamos ante una oportunidad única, y trataremos de sacarle el máximo beneficio para la ciencia y para toda la comunidad.”