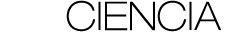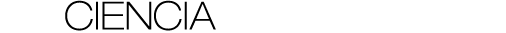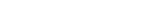Las huellas moleculares del maltrato
Un equipo de investigación trabaja en el desarrollo de un biomarcador que pueda detectar tempranamente evidencias de maltrato infantil. La identificación de modificaciones epigenéticas en el ADN de niños y niñas sometidos a situaciones de violencia doméstica permitiría agilizar la intervención de los dispositivos jurídicos y psicoterapéuticos e incluso disponer de una herramienta científica que avale su alejamiento del entorno agresor.
Sólo en el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia recibió 712 denuncias por situaciones de violencia doméstica que afectaron a 958 niñas, niños y adolescentes, y sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es, apenas, la punta del ominoso iceberg del maltrato infantil, que es urgente visibilizar y erradicar, y que en la Argentina, un país atravesado por la inequidad, se ancla en cuatro factores críticos: el adultocentrismo, el patriarcado, la pobreza y los entornos adversos en los que nacen y viven las y los chicos.
Un equipo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA tomó nota de esta realidad y trabaja para revertirla, a través de un innovador proyecto que busca detectar evidencia molecular del maltrato infantil. “La idea central es identificar marcas epigenéticas que estén relacionadas con esta situación ambiental específica, que es el maltrato recibido por los niños. La base conceptual es que, además de huellas físicas o emocionales, una experiencia traumática como el maltrato también deja marcas biológicas”, explica Eduardo Cánepa, director del Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades Tempranas del Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN, UBA-CONICET), cuya misión es, desde hace años, dilucidar los distintos mecanismos moleculares involucrados en los desórdenes comportamentales y cognitivos derivados de situaciones de estrés en etapas tempranas de la vida.
“El principal objetivo de este proyecto –agrega Cánepa– es desarrollar un biomarcador temprano, basado en modificaciones epigenéticas del ADN, que pueda detectarse en saliva, lo que permitiría, ante una situación de maltrato, intervenir antes, iniciar terapias más rápidamente e incluso disponer de una herramienta jurídica que avale el alejamiento del niño del entorno agresor”.
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un biomarcador temprano, basado en modificaciones epigenéticas del ADN, que pueda detectarse en saliva.
El investigador principal ad-honórem del CONICET y profesor consulto del Departamento de Química Biológica de Exactas UBA explica que la secreción continua de células –epiteliales, leucocitos– en la saliva permite extraer de allí el ADN. “Allí hay una primera capa de información genética, que es la que heredamos de nuestros padres y que lleva instrucciones para la síntesis de todas las moléculas funcionales del organismo. Ahora bien, hay una segunda capa de información que es la epigenética, aquella que es impactada por las experiencias ambientales y que se modifica en relación con esas experiencias. Y eso es una marca individual de cada ser humano, ya que el ambiente al que fuimos expuestos es prácticamente único para cada uno”.
Cuando habla de ambiente, Cánepa se refiere en términos generales “a las condiciones socioambientales en las que fuimos criados, desde la fase de desarrollo in útero hasta la adolescencia, que es todo el período en que esos mecanismos epigenéticos son más plásticos”.
Estos cambios a nivel epigenético que se gatillan ante la adversidad responden a la necesidad de adaptación a un entorno que implica un riesgo para la sobrevida. No modifican la secuencia de los genes pero alteran su expresión, y sirven en este caso como indicadores de que el organismo activó una alerta frente a una situación de peligro. De los distintos mecanismos epigenéticos, este proyecto pone el foco en la metilación del ADN.
Si la genética es el libro de instrucciones de una célula, lo que hace la capa de información epigenética es resaltar palabras, o tacharlas, o arrugar una hoja.
¿Qué es la metilación del ADN? Lo explica Bruno Berardino, investigador asistente del CONICET en el Laboratorio de Neuroepigenética y el otro responsable del proyecto: “El ADN es una molécula muy larga cuya composición es la de una secuencia, una larga cadena en la que cada eslabón tiene una química particular a la que asignamos las letras A, C, T y G, que corresponden a los cuatro tipos de bases nitrogenadas. Todas nuestras células tienen la misma información genética. Pero hay distintos mecanismos epigenéticos que se encargan de alguna manera de ‘adornar’ la molécula de ADN para que sea leída o interpretada de maneras distintas. Eso hace, por ejemplo, que una célula del hígado sea distinta a una célula del corazón. Tienen la misma información genética, pero son distintas precisamente por los mecanismos epigenéticos”.
“Uno de los más estudiados entre esos mecanismos –puntualiza Berardino– es la metilación del ADN, específicamente en la letra C, en las citosinas. Parte de la química de la citosina se puede metilar, es decir, agregarle un grupo metilo (CH3). Eso genera señales al entorno de la molécula de ADN, que pueden hacer que la cromatina –que es el ADN enrollado en las proteínas histonas– se compacte más, o que se ponga más laxa. Esas modificaciones hacen que los genes se expresen o dejen de expresarse. O sea, es uno de los mecanismos que regulan la expresión genética, el mensaje que porta el ADN de manera diferencial”.
Berardino echa mano a una analogía. “Si la genética es el libro de instrucciones de una célula, lo que hace la capa de información epigenética es resaltar palabras, o tacharlas, o arrugar una hoja. De modo tal que en cada célula, el mensaje que produce ese libro de instrucciones puede ser distinto”.
Esta herramienta no reemplaza ni sustituye los instrumentos jurídicos y de salud mental que ya existen, sino que es complementaria.
En este sentido, lo que buscan los investigadores es el desencadenante de esa transcripción diferencial, las metilaciones del ADN que sean el indicio de la exposición al maltrato, entendido como situación ambiental adversa.
El proyecto científico tiene una pata institucional fundamental, que es la participación de la licenciada en Psicología Guillermina García Viazzi, de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, la antigua Casa Cuna, y no se hubiera podido concretar sin el decidido respaldo de Javier Indart, quien fuera jefe de esa unidad y hoy es el director médico del hospital pediátrico.
En rigor, la investigación tiene un doble objetivo: identificar un biomarcador epigenético asociado al maltrato infantil y, también, una vez identificado ese marcador, realizar un seguimiento de los tratamientos psicoterapéuticos que reciben los chicos que concurren a la Unidad de Violencia Familiar. Allí, donde psicólogos y pediatras trabajan con las víctimas de maltrato, se podría verificar si esas marcas epigenéticas pueden revertirse.
El ADN de las muestras de saliva de 40 niños que concurren a esa unidad ya está siendo analizado, en busca de las metilaciones que revelen cuál puede ser el biomarcador. Hacia fin de año, los investigadores tendrán los resultados. Cánepa cuenta que estudios similares se realizan actualmente en Estados Unidos, Canadá y Francia, todos aún en fase de investigación.
Ese biomarcador consistiría, por lo tanto, en la presencia o ausencia de un grupo metilo en algún lugar específico del ADN. “Hay millones de metilaciones en el ADN –dice Cánepa– En este primer estudio exploratorio, buscamos una, dos, diez metilaciones que específicamente se manifiesten en los niños maltratados, en comparación con el grupo control. Luego, hay que validarlas, estar seguros de que esas modificaciones no estén atravesadas por otro factor ambiental, o sea, que deriven exclusivamente del maltrato y no de la exposición, por ejemplo, a una condición económica general de precariedad”.
¿Cuán extendida en el tiempo debe ser la situación de maltrato para que la modificación epigenética se active en tanto mecanismo adaptativo y sea detectable? “Es difícil cuantificarlo. En la investigación –subraya Cánepa–nos focalizamos en las experiencias traumáticas o adversas, pero también hay experiencias positivas: cariño, compañerismo, amor, estímulos que producen cambios epigenéticos que, al revés, mejoran el desempeño del cerebro. Nosotros no decimos: esto es psicológico y esto es molecular. No lo separamos, lo ligamos. Cualquier efecto psicológico es una manifestación de cambios moleculares y modificaciones químicas. En general, el maltrato es una situación extendida en el tiempo, en una gran cantidad de eventos. Pero hay experiencias que, quizás, por su impacto, por su traumaticidad, aunque sean de corta duración o concentradas en un solo evento, dejan huellas que pueden desencadenar un cambio profundo en la salud mental”.
“Pensemos en el llamado estrés postraumático –acota Berardino–. Cuando una persona padece un trauma agudo, el cerebro se encarga de procesarlo durante un periodo de tiempo extendido, en el que tiene actividad neuronal relacionada con ese evento. Se sabe hace algunos años que, por ejemplo, el neurotransmisor serotonina, que es el encargado de activar ciertos circuitos neuronales, puede modificar a las histonas constituyendo en sí otra marca epigenética. Es decir, que puede haber una modificación epigenética que no necesariamente ocurre durante el evento traumático, sino después, derivada de ese evento”.
El proyecto se enfrenta a dos importantes obstáculos. “Uno –explica Cánepa– es la escasa cantidad de participantes en el estudio, no porque no haya chicos maltratados, sino porque son menores y obtener un consentimiento informado, que muchas veces debe firmar la misma persona que maltrata o que está fuertemente vinculada con el maltratador, es muy difícil. La licenciada García Viazzi hizo en ese sentido un trabajo enorme”.
En efecto, 40 casos son pocos para un estudio en humanos de esta naturaleza, que deberá ser escalado. Y el hecho de que, de acuerdo a todas las estadísticas, los principales perpetradores del maltrato infantil son los progenitores u otras personas del entorno familiar, supone una complicación para el progreso de la iniciativa.
La investigación también se propone dar seguimiento a las víctimas de maltrato para verificar si los tratamientos psicoterapéuticos son capaces de revertir esas marcas epigenéticas.
“El otro obstáculo –continúa– radica en los altos costos de los análisis epigenéticos, que se hacen fuera del país. Tras el análisis preliminar de esos millones de posibilidades, cuando se haya detectado un número reducido de metilaciones, el estudio focalizado ya podemos hacerlo nosotros”.
Cánepa pone el acento en que “esta herramienta no reemplaza ni sustituye los instrumentos jurídicos y de salud mental que ya existen, sino que es complementaria. A futuro, quizás el biomarcador podría ser usado por la Justicia para dirimir en un caso de duda”. Si se comprobara su eficacia, podría ser aplicada hasta en controles pediátricos de rutina. Y un paso ulterior de la investigación sería, una vez detectada la existencia de maltrato, saber si fue de tipo físico, psicológico o sexual.
El proyecto de Cánepa y Berardino, que hace años trabajan en la identificación de los mecanismos epigenéticos que producen las adversidades socioeconómicas, surge en una coyuntura compleja para la protección de las infancias, atravesada por la llamada “batalla cultural” desatada por el gobierno de Javier Milei.
En concreto, un proyecto de ley del oficialismo busca sancionar con penas más altas el falso testimonio en causas de violencia de género y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, reforzando prejuicios y desalentando las denuncias, y un sonado caso de falsa denuncia de abuso intrafamiliar se multiplicó recientemente en los medios de comunicación como si fuera la regla. Además, el gobierno redujo el plantel de contención y asistencia a víctimas de la Línea 137 y desfinancia al Hospital Garrahan, entre otras medidas que atentan contra las infancias. Y el presidente hasta se niega a borrar un tuit en el que ataca a un niño que padece autismo.
En un contexto así, esta herramienta científica, que supondría un extraordinario avance en la lucha contra el maltrato infantil, ¿correría el riesgo de utilizarse no para detectarlo tempranamente sino para zanjar qué denuncia es real y cuál es falsa? “No, no, esto es sólo una herramienta más”, repite Cánepa, y pone de relieve “que todas las denuncias deben ser atendidas, que hay que escuchar a las víctimas y que todos los dispositivos que permiten detectar estas situaciones son fundamentales”.
“Por supuesto, el objetivo principal de nuestro laboratorio es entender los mecanismos moleculares que median entre las adversidades y las consecuencias a futuro. Pero siempre nos hacemos la pregunta: entender esos mecanismos, ¿va a solucionar los problemas de malnutrición, de pobreza, que están asociados al maltrato? Lamentablemente no –acepta Berardino–, pero sí creemos que difundir en la sociedad que esas adversidades dejan una huella biológica en los organismos, y que eso modifica los comportamientos, no solo abre las puertas para mejorar las formas de revertir esas situaciones. También le señala a quienes diseñan políticas públicas que la eficacia o ineficacia de esas políticas puede generar efectos muy profundos, aun a nivel molecular”.