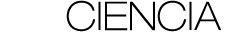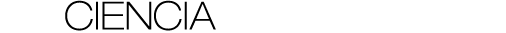Lejos del dogma y cerca de la aventura
Melina Furman es bióloga y especialista en educación en ciencias. En este artículo reflexiona sobre las estrategias para enseñar ciencia, sus problemas actuales, y propone capacitar a los chicos en habilidades de pensamiento científico como pilar de una mirada científica del mundo.
Hace unas décadas le preguntaron a Richard Feynman, brillante físico y genial docente, qué era hacer ciencia. Recordando la fábula del ciempiés, respondió que, para él, hacer ciencia era algo así como caminar, algo que un científico hace tan naturalmente que resulta difícil poder desmenuzarlo. Contaba, también, que su mirada científica del mundo se empezó a construir desde chico, en los primeros diálogos con su padre, un fabricante de uniformes que lo introdujo con sus discusiones en el maravilloso mundo de las preguntas y el pensamiento crítico.
En los últimos años vengo recorriendo el camino de buscar los mejores modos de enseñar a mirar el mundo con ojos científicos a chicos y jóvenes, tengan o no la suerte de tener papás como el de Feynman que los introduzcan en la aventura de preguntarse por qué suceden las cosas.
Cuando hablo de enseñar a mirar el mundo con ojos científicos me refiero a un enfoque particular de la enseñanza de las ciencias en el que el objetivo está puesto, fundamentalmente, en la formación de hábitos de la mente relacionados con el pensamiento científico. En la categoría de pensamiento científico incluyo una serie de capacidades cognitivas, tales como la habilidad de diseñar un experimento válido o plantearse una pregunta investigable, íntimamente relacionadas con valores o modos de abordar el mundo tales como la curiosidad y el escepticismo.
La buena noticia es que se viene hablando de este objetivo hace rato. En muchos encuentros internacionales, representantes de los distintos países suelen coincidir en que, sin una población con una cultura científica (o, en la jerga didáctica, científicamente alfabetizada) las chances de crecimiento sostenido son pocas, y cada vez menos en tanto el mundo, en una frase que ya de tan dicha suena trillada (pero no por eso es menos cierta), depende cada vez más de la capacidad de innovación de sus ciudadanos.
¿Por qué enseñar habilidades de pensamiento científico? La respuesta más sencilla es que esos hábitos de la mente son pilares sobre los cuales se construye una mirada científica del mundo. Dicho de otro modo, para saber ciencia no alcanza solamente con conocer datos, hechos o conceptos de la ciencia como la cantidad y tipo de partículas subatómicas (incluso las más nuevitas), saber al dedillo las propiedades de distintos grupos químicos o responder sin dudar el nombre de todas las moléculas de la membrana plasmática. Disponer de esos conocimientos puede ser útil, claro que sí, pero no es muy distinto a saberse los nombres de los países de Europa o conocer los autores principales de la literatura grecorromana. Saber ciencia es, convengamos, otra cosa muy distinta: implica poder plantearse una pregunta (o abordar un problema) con la sensación de que está en nuestras mentes la posibilidad de investigarlos, acudiendo a otros si hace falta, buscándoles la vuelta, sopesando evidencias y analizando críticamente si el camino que estamos recorriendo avanza en la solución o no.
La mala noticia (¿por qué nunca son solo buenas noticias?) es que, a todas luces, no estamos haciéndolo muy bien. En toda América Latina, si miramos los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, aparecen datos francamente escalofriantes. Por ejemplo, los últimos informes de PISA (Programme for International Student Assessment), que evalúan los desempeños de alumnos de 15 años, muestran que altos porcentajes de estudiantes se encuentran por debajo del nivel establecido para una alfabetización científica básica. En países como Argentina, Brasil y Colombia, más de la mitad de los jóvenes no puede reconocer la variable que se mide en un experimento o diferenciar entre un modelo y el fenómeno que se modeliza. En el nivel primario, el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), que evalúa a alumnos de América Latina y el Caribe, mostró que en el total de la región solamente el 11,4% de los estudiantes de sexto grado alcanzaron el nivel III de desempeño, definido por la capacidad de explicar situaciones cotidianas basadas en evidencias científicas, utilizar modelos para interpretar fenómenos del mundo natural y plantear conclusiones a partir de los resultados de actividades experimentales.
Pareciera entonces que es necesario barajar y dar de nuevo o, cuando menos, repensar muy profundamente cómo estamos abordando la enseñanza de las ciencias desde los primeros años de escuela.
Volviendo al inicio, decía que desde hace tiempo vengo recorriendo el camino de buscar los mejores modos de enseñar ciencia a la población. Y una de las cosas que más me llama la atención, y a la que no consigo acostumbrarme, es encontrar que tanto chicos como adultos, cuando oyen sobre ciencia, enseguida piensan en un tipo de abordaje de la realidad sumamente dogmático, y rara vez en la aventura del pensamiento que la ciencia supone. Para cualquier científico esta mirada de la ciencia como dogma es sumamente sorprendente, en tanto es clarísimo que, justamente, la ciencia en su espíritu más puro es un largo camino en contra del principio de autoridad. Saber ciencia, decía Richard Feynman, es tener la capacidad de dudar de los expertos. Y, sin embargo, la mirada más habitual que tiene buena parte de la sociedad sobre la ciencia va justamente en sentido contrario.
En esta línea, hace tiempo hicimos un sondeo con profesores de ciencias del nivel secundario y terciario y les preguntamos: “¿Qué significa que algo sea científico?”. Consistentemente, apareció la idea de que “algo es científico cuando es verdadero”. No en vano tantas publicidades usan la terminología científica para dar legitimidad a sus productos. Llevando el argumento a un extremo y utilizando un ejemplo del científico Marcelino Cereijido, podríamos decir que si yo afirmara que “un espíritu me reveló que la clorofila es la molécula que las plantas utilizan para capturar la luz del sol” (una idea correcta, pero cuyo origen se remonta en este caso a una evidencia sobrenatural) estaría diciendo “algo científico”. Lo sorprendente, y obviamente preocupante, es que quienes respondieron de este modo a nuestro sondeo eran profesores de ciencias, es decir, los encargados de acercar una visión de ciencia lejos del dogma y cerca de la aventura a sus propios alumnos, muchos de esos futuros docentes. Aunque muy posiblemente hubiéramos obtenido resultados parecidos consultando a la población adulta en general.
¿De dónde viene, entonces, esta mirada dogmática de la ciencia, que va en contra del mismo espíritu científico que queremos formar en la sociedad? ¿Y cómo construir una mirada social de la ciencia más cerca del pensamiento como aventura?
Indagando un poco más profundo, tenemos que remontarnos al modo en que se enseña ciencias en la escuela primaria y secundaria. En la escuela primaria, las ciencias naturales, a pesar de formar parte del programa, se enseñan poco y nada. En nuestro trabajo con escuelas de todo el país observamos una y otra vez cuadernos de clase en los que las actividades de ciencias aparecen de manera muy esporádica, con temas repetidos año a año y siempre, o casi siempre, del área de biología, a pesar de que los marcos curriculares establecen contenidos de fisicoquímica, ciencias de la Tierra o astronomía, que los chicos tienen que saber. Muy de vez en cuando, los chicos realizan una salida de campo o un experimento. ¿Para qué? En una investigación que hicimos recientemente con docentes de todo el país, los maestros respondieron que los experimentos en el aula tienen como fin que los chicos salgan “motivados” de la clase (que, convengamos, no es un objetivo menor, pero tampoco suficiente). O que se hacen para “corroborar con materiales concretos” un concepto que ya se enseñó de manera teórica. Poquísimas veces un experimento se hace con el objetivo de contestar una pregunta cuya respuesta los chicos no conozcan, y en ese camino enseñarles habilidades de pensamiento científico como las que mencionaba al principio.
A partir de estos resultados, en nuestro trabajo con docentes siempre subrayamos la diferencia entre corroborar y averiguar: corroboro algo que ya sé que es cierto (allí la mirada de la ciencia como verdad, como dogma). Por el contrario, averiguo algo que no conozco (allí la mirada de la ciencia como aventura). Entrevistando a los docentes, vemos que la enseñanza del archiconocido “método científico” (que dice basarse en corroborar o falsear una hipótesis) ha dejado huellas profundas en la formación docente. Y las sigue dejando, en tanto en el primer capítulo de tantísimos libros de texto de ciencia se sigue hablando de él, para luego dedicar los restantes capítulos a “los contenidos”, es decir, los conceptos de ciencia, descontextualizados del modo en que fueron construidos.
En el nivel secundario se ve todavía más claramente el problema que describía más arriba: en muchos colegios, la ciencia se enseña como un conjunto acabado de conocimientos, despojados del modo de producción. Naturalmente, este abordaje tiene una consecuencia directa: si no conocemos las evidencias detrás de una idea, la historia de las idas y vueltas que llevaron a ella, incluyendo muchas veces pasiones y debates acalorados, la idea aparece como un conocimiento terminado que siempre estuvo ahí, listo para ser aprendido.
Si, por el contrario, acudimos a la historia de la ciencia como eje para pensar la enseñanza, u ofrecemos oportunidades en el aula para que los alumnos vivan por sí mismos, con nuestra guía, el camino que lleva a la construcción de una idea científica, no habrá dudas de lo que significa interpretar un conjunto de datos y construir un modelo que les dé sentido, o de lo complejo que resulta acotar una pregunta para poder investigarla. Nada más lejos de un dogma, en el que la verdad viene dada de antemano. Pero, al mismo tiempo, y ahí viene el segundo desafío, nada más lejos del relativismo, para el cual cualquier idea tiene el mismo valor. Hacer participar a los alumnos del complejo y al mismo tiempo fascinante proceso de construcción de una idea científica los ayuda a entender que, para que una explicación sea válida, tiene que cumplir ciertos requisitos, como dar sentido a la evidencia existente del mejor modo posible, superando otras ideas alternativas.

Melina Furman es licenciada en Ciencias Biológicas de Exactas-UBA y Ph.D. en Educación en Ciencias de la Universidad de Columbia. También es investigadora del CONICET en el área de Educación.
Ahora bien, si coincidimos en la importancia de que los alumnos recorran un camino guiado relacionado con los modos en que los científicos responden preguntas investigables y construyen ideas, inmediatamente surge el siguiente problema: ¿cómo lograr instalar este tipo de enseñanza en la escuela real? Pensemos por un momento en docentes que nunca han participado de este camino como alumnos, ni siquiera en sus profesorados. Podemos imaginarnos, como analogía, que tenemos maestros de cocina que saben las recetas, incluyendo los ingredientes y el tiempo de cocción de muchos platos, pero jamás han cocinado ninguno. Claramente, aprender a hacer ciencia lleva un buen tiempo, de la mano de otros científicos más experimentados que van guiando a los aprendices en sus primeros pasos. Y la idea de sacar a los científicos de sus laboratorios por un rato para que ayuden a los docentes en sus clases de ciencia o de integrar a los docentes en proyectos de investigación no parecen tareas sencillas de implementar a nivel masivo (¿o tal vez valga la pena considerarlas seriamente como alternativas?). Pareceríamos estar en un callejón sin salida.
En nuestro trabajo en las escuelas hemos llegado a una solución intermedia que da buenos resultados: una combinación que implica, por un lado, poner a disposición de los docentes secuencias de clase que marquen un camino bien trazado, que ofrezcan a los alumnos la posibilidad de participar en investigaciones guiadas sobre los temas del curriculum (volviendo a la jerga didáctica, este enfoque se conoce como enseñanza por indagación). Por otro, una capacitación centrada en que los docentes recorran, en el rol de aprendices, pequeñas investigaciones que tienen puntos en común con las que se espera que ellos puedan proponerles luego a sus propios alumnos.
Volviendo a las buenas noticias, la investigación muestra que este tipo de abordaje es posible con los docentes de todas las escuelas, incluso aquellas de alto grado de vulnerabilidad educativa. Y lo que vemos en nuestras investigaciones, además de un aumento de la participación y el interés por las ciencias de parte de los alumnos, es que cuando los docentes enseñan ciencias de este modo, los chicos van aprendiendo a pensar científicamente. En un trabajo reciente, pudimos mapear las habilidades cognitivas de los alumnos antes y después del trabajo con secuencias de indagación guiada que apuntaban a la formación de habilidades de diseño experimental y análisis de datos. Nuestros resultados mostraron a las claras que, en un trabajo sostenido semanalmente durante solo ocho semanas de clase, alumnos de cuarto grado pasaron de no poder proponer experimento alguno para investigar una pregunta sobre un tema cotidiano (por ejemplo, “¿cómo averiguarías qué tipo de pintura funciona mejor para que no se oxide la bicicleta?”) para, al final de la intervención, ser capaces de diseñar experimentos sobre preguntas nuevas en los que comparaban grupos experimentales en relación a una variable, anticipaban distintos resultados posibles y generaban explicaciones a partir de los datos obtenidos.
Claramente, una enseñanza que apunte a la formación del pensamiento científico es posible desde los primeros grados de escuela, siempre y cuando no se trate de una experiencia aislada, sino que forme parte de un recorrido más amplio que abarque toda la escolaridad básica.
Lo interesante es que no estamos a ciegas: bastante se sabe acerca de qué tipo de actividades generan aprendizajes más robustos en los alumnos, y qué estrategias de formación dan mejores resultados a la hora de que los maestros y profesores incorporen nuevas metodologías de trabajo. También resulta alentador ver que los docentes disfrutan de incorporar nuevas maneras de enseñar porque empiezan a ver muy rápidamente cómo los chicos participan más y mejor en la clase, a veces incluso de modos sorprendentes.
El gran desafío que tenemos ante nosotros es lograr cumplir con este objetivo a gran escala, pensando en el sistema educativo como un todo. Nos toca dar el salto de recuperar los aprendizajes que surgen de la implementación de programas piloto y repensarlos para convertirlos en políticas públicas, para que cuando uno le pregunte a un abogado, un verdulero o un deportista qué es la ciencia y para qué sirve, aparezca algún ingrediente de la aventura, en lugar del dogma. Y para que la ciencia pase a empapar la mirada de todos los ciudadanos, que nos permita entender para qué nos sirve tener ciencia en una sociedad que quiere pensar en sus propios problemas y, por qué no, para que pase a ser un componente inherente de cómo abordamos el mundo, casi tanto como poner primero un pie adelante, después el otro, y salir caminando hacia nuevos paisajes.