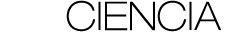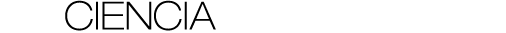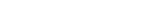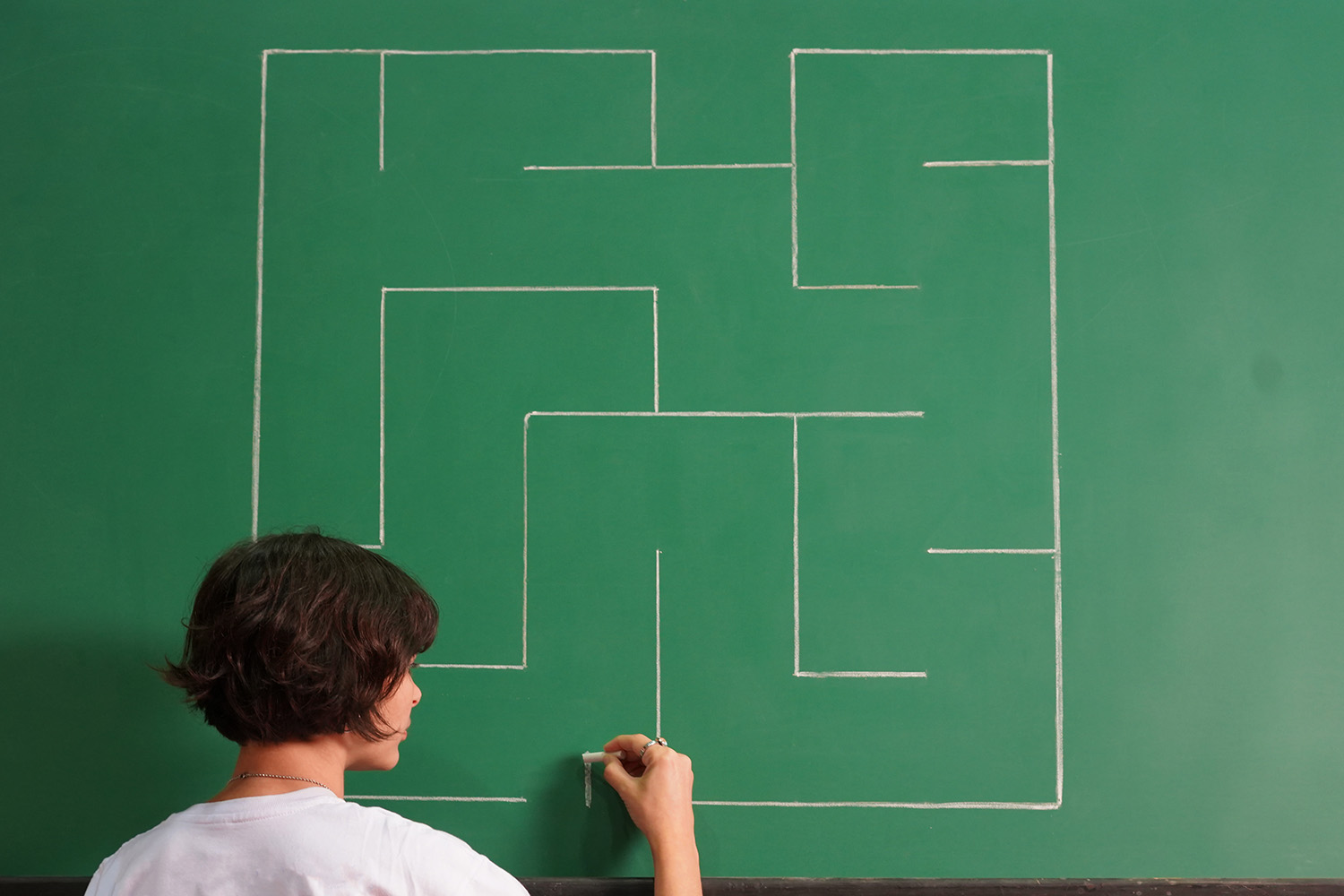
Elijo creer
Un estudio del que participaron 388 personas analizó de qué manera se modifican las creencias en un escenario de alta incertidumbre y, en particular, qué sucede en ese contexto con los individuos que son más ansiosos.
Los seres humanos atravesamos la vida apoyados en infinidad de creencias. De manera más o menos consciente, a cada decisión que tomamos le asignamos una razón que nos creemos. Hacer una dieta, practicar un culto religioso, ir a la peluquería o comprar un electrodoméstico son algunas de tantas acciones que efectuamos porque creemos que eso es bueno o necesario. Si no creyéramos que hay alguna posibilidad de aprobar un examen difícilmente nos presentaríamos a darlo, si no creyéramos que el avión es seguro no viajaríamos dentro de un aparato que anda por el aire. Creemos en probabilidades, en posibilidades, en proyectos, en ideas, en discursos. Creemos que mañana estaremos vivos y que existe el futuro.
Del mismo modo, lo que creemos cuando somos adultos no es lo mismo que creíamos cuando éramos más chicos. Es decir, nuestras creencias suelen cambiar con el tiempo, se “actualizan” a partir de la nueva información que vamos recibiendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando somos adolescentes solemos creer que nuestra posibilidad de enfermar o de sufrir un accidente es prácticamente nula. Pero, con los años, la información y el conocimiento que vamos adquiriendo nos llevan a ir actualizando esa creencia y, por lo tanto, a tener en cuenta –y estimar– el riesgo de padecer un evento negativo.
Numerosos estudios científicos han demostrado que el proceso de adquisición de información tiene un sesgo optimista.
Numerosos estudios científicos han demostrado que ese proceso de adquisición de información tiene un sesgo optimista. En otras palabras, solemos incorporar con más facilidad la información positiva, la que es mejor que lo esperado, las “buenas noticias”. Por ejemplo, si me entero de que la probabilidad de sufrir un accidente en la ruta es menor que la que yo creía, entonces a esa información le daré más bolilla y actualizaré mi creencia inmediatamente. Por el contrario, si me dijeran que el riesgo de accidentarse es mayor de lo que yo pensaba, a esa información “indeseable” no le daré mucha bolilla y, posiblemente, cambiaré poco o nada mi creencia.
“Que nuestro sistema cognitivo procese la información con un sesgo optimista tiene una función adaptativa”, señala Rodrigo Fernández, investigador del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, UBA-CONICET). “Porque si uno cree que todo va a salir mal es difícil que inicie una acción. Por el contrario, si ‘te la creés’, sos capaz de tomar más riesgos y, por ejemplo, te animás a presentarte a un examen o a tirar un currículum”, explica.
Creencias ansiosas
Pensando en la cuestión del sesgo optimista, el grupo de investigación del IFIBYNE en el que trabaja Rodrigo Fernández se planteó un par de hipótesis, que el propio investigador cuenta de la siguiente manera: si las personas con ansiedad siempre esperan lo peor, entonces le van a prestar más atención, le van a dar más peso a las malas noticias que a las buenas noticias. Eso significaría que se anularía el sesgo optimista, que la gente con más ansiedad estaría incorporando de igual manera la información buena y la información mala. O, al revés, podría pensarse que, como la gente con mayores niveles de ansiedad siempre espera lo peor, el peor escenario, este estado de tensión permanente haría que las buenas noticias le generen alivio, tipo “menos mal, esto no es tan terrible como pensaba”. Y ese alivio haga que, al revés, incorpore más las buenas noticias, que las malas noticias.
Las creencias no solo tienen una función instrumental, es decir, que nos llevan a efectuar una acción, sino que también tienen el propósito de hacernos sentir bien.
Para determinar si alguna de las hipótesis era correcta, el equipo de científicos y científicas realizó un estudio del que participaron 44 personas a las cuales, mediante pruebas estandarizadas, se les determinó el nivel de ansiedad. Además, utilizaron un protocolo que permite medir de qué manera los individuos actualizan sus creencias. “Curiosamente, este estudio mostró que la gente con más ansiedad es la que más sesgo optimista manifiesta”, revela Fernández.
Según el investigador, este resultado obedecería a que las creencias no solo tienen una función instrumental, es decir, que nos llevan a efectuar una acción, sino que también tienen el propósito de hacernos sentir bien; o sea, tienen una función hedónica: “Para una persona con ansiedad, lo que funciona ahí no es tanto lo instrumental de la información, los riesgos reales, sino el alivio que le genera. En este caso, es algo emocional, es hedónico”.
Creencias inadaptadas
Los resultados obtenidos en el estudio anterior muestran lo que sucede en ambientes estables, predecibles, cuando el estrés es bajo porque, de alguna manera, se puede anticipar la posibilidad de un evento e, incluso, controlarlo. ¿Pero qué ocurre en un contexto de muy baja predictibilidad y altísima incertidumbre en donde el estrés es intenso?
La pandemia de COVID-19 ofreció una oportunidad única para profundizar esta línea de investigación y el grupo del IFIBYNE la supo aprovechar. Porque hicieron los mismos experimentos que en el estudio anterior durante la primera semana de abril de 2020. Fue cuando regía la cuarentena estricta y no se sabía nada del virus. Era un tiempo en el que se limpiaban todas las superficies porque se creía que la infección podía transmitirse por contacto. Un momento del mundo en el que no había tratamientos ni vacunas disponibles. Un escenario de altísima incertidumbre.
¿Pero qué ocurre en un contexto de muy baja predictibilidad y altísima incertidumbre en donde el estrés es intenso?
En este caso, el estudio incluyó a 388 personas, mujeres y varones de 18 a 70 años. “Sorprendentemente, en este cambio de ambiente tan grande, tan incierto y de mucho estrés encontramos que el sesgo optimista desaparece”, consigna Fernández. “Comprobamos que la gente incorporaba de la misma manera la información que era mejor o peor de lo que esperaba. Y eso nos llamó la atención porque hasta ahora no estaba visto que un cambio ambiental produjera este fenómeno. Sí estaba visto, por ejemplo, en pacientes con depresión, que le dan el mismo nivel de prioridad a la información buena y a la mala y no muestran un plus optimista, y acá vemos lo mismo”.
Según el investigador, este fenómeno también tendría una función adaptativa: “Uno no puede ser un optimista en todos los contextos, es crucial para la supervivencia poder cambiar la estrategia con la que uno incorpora la información según los cambios en el ambiente”.
No obstante, el estudio muestra que las personas más ansiosas tienen dificultades para hacer ese cambio de estrategia: “Lo que vimos en el contexto pandémico es que la gente con más rasgos de ansiedad mantiene el sesgo optimista cuando incorpora información. Esto, en algún punto, expone una dificultad de estas personas para adaptarse a un ambiente cambiante, lo que las haría más vulnerables”, concluye Fernández.
El paper con el trabajo completo acaba de publicarse en la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, y lleva la firma de Juan Cruz Beron, Guillermo Solovey, Ignacio Ferrelli, María Eugenia Pedreira y Rodrigo Fernández.